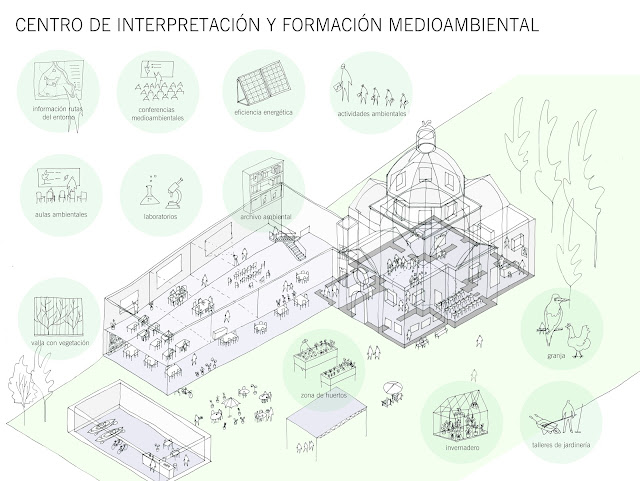Ninfas y sátiro, William-Adolphe
Bouguereau (1873).
Trato de ordenar y depurar los
correos de mi amigo el profesor, quizá de Historia, cuyo pseudónimo es
Heliodoro Peces Burgos, y cuya progresión vital no deja de preocuparme. Sin
embargo, desconozco hasta qué punto me hace constar tal devenir con el ánimo de
buscar ayuda o si, por el contrario, me está tomando el pelo. Espero que
conteste a mis mensajes. Mientras tanto, al percibir yo la intención literaria
de sus escritos y su petición explícita de que los edite y publique, me dedico
a compilar los textos. Hasta ahora, van: 1) La señorita Kundera; 2) Hazmemoria; 3) Delenda Carthago est y lo que viene a continuación sería la cuarta
entrega. Las dimensiones y el estilo varían sensiblemente, e incluso los
referentes reales. Me da la sensación de que, al hacer uso de esta nueva
tendencia llamada “ficción autobiográfica”, está siendo un completo cínico,
como suelen ser todos los autores de este género, como por ejemplo Manuel
Vilas. El hecho de que anuncie que su obra es literaria y que no todo tiene por
qué ser verdad provoca que haya que observarlo todo con recelo, y que cualquier
detalle sorprendente o atractivo es sospechoso de ser mentira. Porque así es,
esto de usar el nombre propio, igualar el narrador al autor, o viceversa,
sobrepasa el concepto de ficción para entrar en el de mentira. Uno que use su
nombre para narrar hechos falsos es un mentiroso, aunque toda su obra pueda ser
una eufonía por lo bien que esté contado. Que algo suene bien es un
encantamiento, no tiene por qué tener fundamento ninguno en la ontología de lo
que vivimos. Cualquier cosa que suene bien debe someterse a escrutinio de si es
verdad o mentira. Sin embargo, siempre ha estado permitido el juego contrario:
usar personajes ficticios para narrar hechos reales, ocurridos al autor o a
personas que éste o ésta conoce. Pío Baroja utilizó a Andrés Hurtado en El
árbol de la ciencia para narrar algunas de sus experiencias vitales. Eso es
juego justo, dentro de normas, no un fuera de juego o hacer directamente
trampas. No se debe tomar el pelo a los lectores, porque los lectores son el
sustento vital, indispensable, inexcusable y el pilar básico de la creación
literaria. Sin lectores no hay literatura. Entonces, ¿para qué engañarlos? ¿Qué
mente retorcida es la que se burla de aquellos que lo sustentan? Es como si un
autor de teatro dispusiese escenas en las que los actores se burlasen de los
espectadores. Algo así hizo Lorca en su obra El público. Muy original,
sí, y con muy buena crítica, pero para un lector o espectador puro, sencillo,
el lector que describía Dámaso Alonso en el prólogo de Poesía española, un
lector con el que yo me identifico -porque, aunque tengo alguna formación, soy
muy simple-, a mí esa obra de teatro de Lorca me parece una patraña.
De modo que me alegro de que mi
amigo oculte su nombre tras ese pseudónimo, de que no nos revele qué hechos son
verdad ni cuáles mentira para que tratemos de leer sus páginas con el mismo
deleite con el que se lee cualquier obra de ficción. Si hay personas que lo
conocen y, por tanto, desvelan ciertos parecidos con sus rasgos físicos o
psicológicos, o identificamos a algunos personajes con personas de su entorno,
hay que achacarlo a su falta de imaginación y que, como cualquier escritor,
como Galdós, se nutre de lo que conoce para plasmarlo en su obra. Al fin y al
cabo, “el arte que se hace con palabras” es mímesis de la realidad, que es lo
que sostenía Aristóteles y, pese a que han pasado veinticinco siglos,
prácticamente toda teoría literaria no deja de ser una paráfrasis de la Ars
poética del sabio de Siracusa.
***
1
Era una mañana cualquiera en el
parque de Pradocorto. No, cualquiera, no. Debía de ser un fin de semana. Estaba
nublado pero no llovía. El suelo estaba mojado de la lluvia de la noche, pero
no tanto como para impedir el cómodo transitar de paseantes, paseantes de
perros y deportistas. En un punto intermedio entre paseante y deportista, no
por su velocidad de trote, que no era mala, sino por su complexión desastrada y
sus facciones poco agraciadas, así como un chándal de los años noventa de
indumentaria, corría Heliodoro Peces. Pasó junto al lago, en cuya orilla yacía
una gaviota muerta. Parecía más grande de lo que la mayoría de los humanos
creemos que es una gaviota, al poderse contemplar tan de cerca. A lo mejor era
un ejemplar disidente de su naturaleza, como Juan Salvador Gaviota, que quiso
volar más alto o más rápido de lo que podía o debía, al igual que Ícaro.
Ese cadáver debía tener un
nombre. Los cadáveres también existen. Pérez-Reverte, en Territorio comanche,
contaba que sus compañeros periodistas y él le pusieron nombre a un cadáver que
nadie recogía y que veían desde su punto de observación, que llamaron
Sexsymbol. Debía de ser, o haber sido, un hombre guapo. Así que Heliodoro, tras
dudar entre Ícaro y Juan Salvador, se decantó por el segundo, ya que al fin y
al cabo era una gaviota.
Como suele pasar, la vida en gran
medida solitaria conlleva el pensamiento ocioso y sin rumbo. Heliodoro meditaba
acerca de cada cosa que veía. Llegó a pensar que lo que veía era por algo, que
la aleatoriedad de los sucesos de la naturaleza y la sociedad humana, que es o
debería ser parte de la naturaleza, del caos del universo, tiene un sentido y
lo que se presenta a sus ojos, o a todos sus sentidos, es por algo. Había reflexionado
sobre las casualidades: los números o palabras que se repiten tenían que
significar algo. Luego vio que no, que eran simplemente “ondas en un estanque”,
que algo importante para él se repetía, como si fueran ecos de una gran voz.
Pero había un sentido en que aquello ocurriese. Entonces, si tenía sentido algo
que se repetía, lo que no se repetía y simplemente era un hecho fortuito,
también. Pisar una mierda era un mensaje. Golpearse la rodilla en un bolardo,
también. Sus ojos y todo su cuerpo percibían una realidad única: nadie ni nada
en el mundo podía ver y sentir lo que él, ni él podía ver exactamente las cosas
como las veía otra persona. Quizá muchos ni repararon en la gaviota muerta. Él
quizá tampoco reparó en otras cosas que su cerebro no procesó, como el color
del agua ese día, la forma de las nubes, la raza del perro que paseaba la choni
al otro lado del lago.
La gaviota caída, como Ícaro o
como un ángel caído, le recordó la finitud. Memento mori, el mantra de los
estoicos. Pero, además, era un ave, una formidable ave que podía volar
grandísimas distancias, una viajera, una pescadora y una superviviente, sobre todo
esto último al morar en un entorno urbano, donde sobreviviría picoteando
basura, más que peces en el mar, que quedaba muy lejos. No había obtenido ayuda
del grupo. Las gaviotas van en bandadas: es otro rasgo que las caracteriza. La
muerte, cuando se pertenece a un grupo, no es relevante, ya que lo que importa
es la supervivencia del grupo. Helidoro vio más gaviotas volando, algunas
bastante alto. Lo que tienen los animales es un formidable sentido práctico: de
nada sirve ocuparse de los muertos, ni lamentarse por el dolor, ni por la
suerte, ni por nada. Recordó el perro con tres patas, corriendo como podía
detrás de otro perro, jadeando con la lengua fuera.
Sacó sus conclusiones mientras
seguía corriendo, alejándose de Juan Salvador. Tenía presente el comienzo de
ese libro de autoayuda ochentero: no se puede ir contra la propia naturaleza,
no se puede volar sin comer. Pensó en sus limitaciones: no podía ser deportista
por su cuerpo pequeño y defectuoso, no podía ser escritor ni poeta por su falta
de concentración y de constancia. Pero no todo eran extremos, ningún ser se
anulaba completamente. Una gaviota podía intentar volar un poco más rápido, un
poco. Ese “un poco” era una de las claves, clave como la dovela central de
un arco de la vida de Heliodoro, ya fuera acertada o equivocada. En ese “un
poco” se había basado todo lo que hacía: sabía un poco de inglés, un poco de
francés, un poco de matemáticas, un poco de literatura… Aristóteles sostenía
“nada en exceso”, y que eso era la dorada medianía, la aurea
mediocritas, como si fuera algo confortable. Pero esa palabra había
evolucionado, por algún motivo, a una connotación negativa: mediocridad. Con la
mediocridad no se llegaba a ninguna parte.
Heliodoro desechó todo este
discurrir de pensamientos, este otro “pensar ocioso”, uno más de muchos, que
decía Unamuno en San Manuel Bueno, mártir, como quien arranca una página
empezada de un cuaderno.
***
2
Corría Heliodoro Peces por el
parque de Pradocorto, ese mismo día u otro, no lo sabemos. Pasó junto a la
gaviota muerta sin detenerse y alcanzó la puerta de la iglesia restaurada que
habían habilitado como centro cultural y de interpretación. Le encantaba ese
edificio -no tanto su restauración ni el uso que le estaban dando-, cuya herencia
de las iglesias de planta centralizada de la Segunda Edad de Oro bizantina -era
una Nea- le agradaba la vista por su perfecta disposición, simetría,
equilibrio y los demás rasgos de una buena arquitectura que defendería
Vitruvio. Más adelante supo que era el edificio más antiguo del barrio de Orcasotas, en el que se hallaba, construida por encargo de la familia cuyo apellido dio nombre al barrio, por un arquitecto anónimo entre 1920 y 1930.
Entró, sudoroso tras la carrera,
para preguntar qué actividades había programadas. Le dijeron que había un
concierto de un cuarteto de cuerda de temas navideños que empezaba en veinte
minutos, de modo que subió casa, se duchó con rapidez, se vistió bien y bajó de
nuevo, provisto del libro Ordesa de Manuel Vilas por si la música no le
entretenía lo suficiente.
Se preguntarán los lectores, con
perdón por el inciso, cuál es la motivación del desconocido narrador de este
texto para retrasar tanto la acción y distraerse con tantas minucias. Pues
bien, no lo sabe ni él, pero cada escena tiene siempre algún detalle que guarda
relación con algún hecho pasado o futuro. Tratamos de desentrañar la compleja
maraña de percepciones y pensamientos a través de este personaje, que a su vez
será revelador de otros personajes con otras actitudes y visiones del mundo,
para lo que todo detalle será escaso.
La banda musical estaba formada
por tres mujeres y dos muchachos. De las mujeres, dos eran adultas, de unos
treinta y cinco años, mientras que la otra tenía dieciocho o veinte. La que era
la presentadora y profesora de música de los demás no le llamó mucho la
atención a Heliodoro. Cometía muchos errores, tanto en sus discursos como en la
interpretación musical y no destacaba por su físico. Aun así, admiraba a toda
aquella persona con cierto talento para la música. Más le gustó la primer
violín, que para su decepción no incluía su cuenta personal en la cuenta de
Instagram del grupo. Quizá estaba sustituyendo a la titular. Tenía unos rasgos verdaderamente
atractivos y el talle y las piernas esculturales. En la segunda canción entró
en escena la joven que tocaba el contrabajo. Llevaba un vestido rojo muy
elegante que dejaba ver completamente sus delgados y gráciles brazos blancos,
su busto y su espalda. Era morena y con gafas, con un leve gesto hosco, lo
típico de la juventud con su actitud revolucionaria, contra todo lo hecho en la
sociedad, contra la historia, contra la naturaleza humana y contra los hombres,
causantes de todo mal. Luego lo confirmó al ver su cuenta de Instagram. Pero
tenía gracia y belleza verla así, con su bonito vestido, sus grandes gafas de
empollona, su pálida piel de adolescente y su enorme instrumento. Le hacía
pensar que había algo de erótico y casi grosero en ver a una muchacha tan
tierna, delgada y delicada (se dio cuenta de que estas dos palabras provienen
de la misma) manejando con destreza un objeto tan grande. Qué bello contraste.
Como la Bella y la Bestia. Como las modelos que se van con hombres musculosos.
Había algo natural y armonioso en ese contraste. Sin que hubiera que restarle
valía, una mujer de grandes dimensiones no quedaría igual de bien tocando el
contrabajo.
El grupo se llamaba Las cuerdas
de Neso, en inglés. Neso era un centauro, uno sabio, como Quirón, pero fiel a
su naturaleza de medio hombre medio animal, con lo que actuaría llevado por la
lujuria y así acabaría su vida: al intentar raptar a Deyanira, Heracles
(Hércules) le disparó una flecha envenenada. Pero astutamente, en su agonía, le
dijo a la joven que su sangre garantizaría la fidelidad de Heracles, así que
ella le dio a su marido una camisa tratada con sangre del centauro. La trampa
surtió efecto: el mayor de los héroes del mundo, el hijo predilecto de Zeus,
murió quemado lentamente por la venenosa sangre del impúdico centauro.
Cuando Heliodoro llegó a casa,
consultó su ejemplar de Prosas profanas, de Rubén Darío, para buscar qué
decía Neso en el célebre Coloquio de los centauros:
NESO
¡El Enigma es el rostro fatal de Deyanira!
Mi espalda aun guarda el dulce
perfume de la bella;
aún mis pupilas llaman su
claridad de estrella.
¡Oh aroma de su sexo! ¡O rosas y
alabastros!
¡Oh envidia de las flores y celos
de los astros!
Con el gusto de releer al maestro
del Modernismo y la música de Strauss, el Danubio azul, sin írsele de la
cabeza, Heliodoro Peces pudo olvidar temporalmente su frustración con las
mujeres y pasó ese día en paz.
***
3
La vida de Heliodoro iba estando
cada vez más vacía. El trabajo era llevadero, pero ese año escolar no estaba
conectando con ningún alumno (ni alumna). Tampoco le llegaba ese rayo de
motivación o de entusiasmo, como el que le habitaba al poeta Miguel Hernández,
para retomar alguna afición que le hiciese vivir el momento y, por añadidura,
esa satisfacción o consuelo de volver la vista atrás y contemplar algo hecho
que marcase algún hito vivencial. No hacía nada digno de ser recordado desde
hacía mucho. Todo eran tropiezos, experiencias flojas y adquisiciones tibias.
Por otro lado, mantenía incólume su confortable posición de soltero con un
trabajo fijo, un pisucho en Madrid y un coche pequeño pero bien cuidado que no
le daba averías. Le volvió a dar pereza, sin embargo, coger el coche para
escaparse los fines de semana. Hacía frío, amanecía tarde y anochecía pronto:
era invierno. Además, el combustible seguía subiendo: ¿merecía la pena mover el
coche y gastar combustible para él solo?
Ocurrió otro hecho que Heliodoro
no se esperaba de aquella manera. Su vieja bicicleta de carretera, a la que
llamó Galgo, había sido una donación de un amigo suyo, un compañero de su
trabajo anterior. La había conservado y cuidado durante muchos años, como
demuestran los demás escritos del Diario de Heliodoro. Sin embargo, iba
necesitando una nueva montura para poder transitar por lugares no asfaltados,
pues era tentador poder andar por pistas de tierra o grava, de modo que se
interesó por esas nuevas bicicletas llamadas “gravel”, bastante eficaces
también en asfalto. Le comunicó a aquel amigo, de segundo apellido Valles, que
pensaba llevarse a Galgo a una casa cerca de la costa que tenía su familia,
para uso ocasional, pues necesitaba espacio en su trastero para la nueva,
dejando caer, por gentileza, que si la necesitaba él, Valles, que fue su primer
poseedor, no era un impedimento devolvérsela. Fue grande la sorpresa de
Heliodoro cuando Valles afirmó rotundamente que quería recuperarla, cosa
insólita, pues era una bici pequeña para Valles e idónea para Heliodoro, pero
el caso es que la vieja bicicleta Peugeot de los años ochenta, que tantas
vivencias de nuestro personaje había protagonizado, cambió de manos. Heliodoro
contuvo las lágrimas cuando la preparó sacándola del trastero, incluyendo, no
sabía por qué, luces y otros accesorios que solía ponerle, como si fueran de
necesidad para Galgo, no para Valles.
Tuvo la sospecha de que no
volvería a ver aquella bici y quizá tampoco a su dueño. Extraño: fueron amigos
en el pasado, pero de esa amistad ya distante y fría había quedado únicamente
la confianza de atreverse a reclamar objetos, como en las relaciones en
política o en la empresa.
Cuando la levantó por última vez, al sentirla tan liviana,
recordó el poema de León Felipe que decía “Así es mi vida, / piedra, / como tú.
Como tú, / piedra pequeña;” porque parecía cuadrar sustituyendo “piedra” y
todos sus sinónimos por “bici”:
[…] como tú,
piedra ligera;
como tú,
canto que ruedas
por las calzadas
y por las veredas;
como tú,
guijarro humilde de las
carreteras;
como tú,
que en días de tormenta
te hundes
en el cieno de la tierra […]
***
4
Cuánto le aburría la historia y
cuánto le gustaba la literatura. Lástima que saber de literatura no sirva para
nada, si no es para una satisfacción íntima, personal, imposible de compartir,
inútil en el mundo de la razón práctica y operativa, de la materia, que es todo
lo que importa, a fin de cuentas, como sostenía el que tenía por maestro, Jesús
G. Maestro, valga la redundancia, el atrevido profesor de literatura que
divulgaba sus tesis por YouTube.
Pero se quedó en suspenso con ese
matiz de “imposible de compartir”. Apareció un fantasma en su cabeza. Sí que se
podía compartir con alguien, una sola persona en el universo, o “la mejor
muñeca del universo”, como llegó a nombrarla a raíz de un relato que leyó en un
blog. Le cruzó como un rayo el recuerdo de Teresa. ¡Teresa López de Haro, otra
vez! ¡Pero si la había borrado de todas partes! ¡Delenda Carthago est! Había
borrado las conversaciones con ella, había borrado muchos correos y archivado
otros (no se atrevió a borrarlos todos), había borrado su teléfono de su
agenda, después de bloquearlo. ¿Cómo estaría ella, cómo estaría su gata Ursa?
No, no podía darle señales de amistad de ninguna manera, pues todo intento de
relación afectiva había resultado catastrófica. Heliodoro era en el fondo un
sátiro, un iluso mujeriego, un eterno enamoradizo de quien se le cruzase. Como
decía Bécquer en El rayo de luna:
¡Amar! Había
nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un
instante: a ésta porque era rubia, a aquélla porque tenía los labios rojos, a
la otra porque se cimbreaba al andar como un junco.
Efectivamente, Teresa lo echaba
de menos y le escribía a menudo, pero sus correos iban a la papelera por un
filtro que había puesto Helidoro en sus mensajes entrantes. Teresa, al no
recibir señales de él, fue perdiendo la esperanza y retomando viejos hábitos,
como ver largamente series de televisión y cierta cantidad de bebida en
solitario los fines de semana.
Heliodoro vio un día un examen
que había hecho el profesor de lengua, cuyo texto era el relato de Antonio Gala
“Una historia común”, que relataba crudamente cómo un perro era abandonado y
atropellado. El cuento empezaba diciendo “Yo no creo haber hecho nada malo esta
mañana…”, prolepsis de la situación final del pobre animal herido y desamparado
en la carretera. Heliodoro lo leyó muchas veces, calándole hondo cada una de
sus palabras, no sabía por qué. Pensó que Teresa podría estar como ese perro.
Pensó que él también podría ser ese perro, abandonado por una entidad superior
que dictaba nuestros designios por mero capricho.
Todavía quedaba en su casa una
impresora con escáner que le había prestado Teresa, aunque quiso devolvérsela
Heliodoro alguna vez y ella no la quiso. Le pesaba ver ese aparato, que seguía
sin ser realmente suyo y que tal vez ella necesitaría. Pero tendría que ponerse
en contacto con ella, cosa que le causaba pereza y desazón.
Hasta pensar en qué hacer con
ella le daba pereza y desazón. Dejó el tema. Por lo menos, hasta después de
unos días, cuando volviese a acometer su paz interior.
***
5
Heliodoro se dio cuenta de que
aquella mujer que tanto le nubló los sentidos, que fue Luz, la formidable rubia
que conoció el año anterior, de cuerpo escultural y musculoso, de ojos azul
turquesa, no le había escrito ni un solo mensaje desde hacía meses. Es más, al
revisar rápidamente conversaciones antiguas con ella, pasando el dedo
ampliamente por la pantalla del móvil, fue constatando que era él siempre el
que iniciaba cada conversación. Eso sí, ella la sostenía largamente, en gran
medida llevándola a su terreno, utilizando a Heliodoro para desahogarse o
pedirle su visión del asunto respecto a sus crisis con sus novios o amigos o lo
que fuesen. Incluso a veces hablaba de cosas del trabajo, probablemente para
matar el aburrimiento, cosa que a Heliodoro le costaba sobrellevar, dado que,
paradójicamente, valoraba enormemente su tiempo.
Heliodoro se sabía ya mayor, con
sus cuarenta años, y por eso no quería perder el tiempo. Pero lo despilfarraba
soberanamente, sobre todo por su adicción al teléfono móvil, ya fuera cualquier
red social de las famosas (estaba en todas, aunque no publicaba casi nada) y
las aplicaciones de citas, donde tampoco hablaba con casi nadie, pero en las
que caía decenas de veces al día para mirar nuevos perfiles de mujeres. Del
mismo modo, miraba las conversaciones empezadas en WhatsApp para ver cómo
podría continuarlas y las fotos que se habían puesto algunas de sus conocidas.
Luz se había puesto una foto antigua, curiosamente.
Le escribió y a los pocos minutos
se arrepintió, por el ridículo de ser él quien escribía, y borró el mensaje. Se
preguntó si a ella le llegaría la notificación de mensaje borrado, deseando que
no llegase, pero el hecho fue que sí, porque ella escribió:
-¡Hola! ¡Qué alegría saber de ti,
aunque hayas borrado el mensaje!
Así que habló con ella. Como era
de esperar, tenía novio otra vez (ella odiaba y repudiaba la palabra “novio”,
pero un joven con el que se acuesta, con el que viaja y comparte todo tipo de
ocio, y que inhibe la posibilidad de acostarse con otro, no puede ser otra cosa
que “novio”). Como era también de esperar, el novio era profesor de educación
física, joven, seguramente muy guapo y con suficientemente pudiente en lo
económico. Cualquiera que se sepa poner en la posición de una mujer joven y
atractiva, y sana y deportista, como era Luz, haría lo mismo, pero Heliodoro
todavía sentía una especie de melancolía o sensación de fracaso al no haber
conseguido nada con ella, absolutamente nada, salvo ser, una vez más, un bufón
que la estuvo entreteniendo mientras ella se aburría, con el agravante de la
inmensa diferencia del valor del tiempo entre ella y él: a los cuarenta, el
tiempo perdido, el que se ha ido y no vuelve, el de la juventud, está perdido
para siempre, y el que queda en adelante, de la decrepitud física, no sirve
para nada; mientras que el tiempo de ella, de una persona de veintiséis o
veintisiete años, es prácticamente infinito y quien lo posee se puede permitir
perderlo y hasta parece que no se ha estado perdiendo, porque en la juventud,
se haga lo que se haga, todo tiene valor.
Las dos palabras que se le
figuraron después de hablar con Luz fueron frialdad y desengaño. Él no
significaba nada para ella. Había que encajarlo y no protestar.
Heliodoro pensó que podría borrar
muchos contactos de la agenda de su móvil sin que pasara absolutamente nada.
Eso lo descubrió una tarde en la que vio a su viejo profesor jubilado, Juan
Victorio, quien a sus casi ochenta años le pedía que le ayudase con el teléfono
móvil, que le costaba manejar.
-¿Tú me sabes borrar esto que
sale aquí? -decía el anciano catedrático.
-Sí, pero es el registro de
llamadas. ¿No quieres saber quién te ha llamado?
-¡Para qué quiero yo eso!
-exclamó él.
“Efectivamente”, pensó Heliodoro,
“¿para qué queremos datos inútiles?”. Su viejo amigo le pedía borrar
prácticamente todo lo que se guardaba en el móvil: registro de llamadas,
conversaciones de WhatsApp, fotos hechas por él o recibidas de otros, etc. Se
quedó con algunas fotos, solamente, y siempre con personas que él valoraba,
familia o amigos.
De modo que Heliodoro también
borró teléfonos. Apuntó lo siguiente en su Diario:
Borro
teléfonos de mi agenda de contactos, uno tras otro. Muchos no sé ni quiénes
eran. Con otros me ocurre que me viene el recuerdo al ver sus nombres, pero sé
que nunca más hablaré con ellos (ni falta que hace) y por lo tanto puedo
borrarlos. Pero entonces ya nunca más los recordaré, al no verlos en la agenda.
Son recuerdos inútiles, pero recuerdos, al fin y al cabo. ¿Qué es mejor, tener
recuerdos inútiles o no tener ninguno? Difícil cuestión. Tan vacía resulta una
vida de hechos insignificantes o detestables como una de vacío y olvido. Creo
que reúno ya rasgos de ambas.
Volvió a recordar que había
borrado el teléfono de Teresa. La única persona dispuesta a acompañarle toda la
vida y con quien compartir todo lo que le gustaba. Pero también la persona que
le privaría de libertad, aunque fuera libertad para equivocarse y destruirse a
sí mismo. Es célebre la cita en el Quijote:
-La libertad,
Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos;
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe
aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede
venir a los hombres.
Pero seguiría dudando hasta el
final de sus días, sin llegar a saber nada, sabiendo cada vez menos a medida
que envejecía. Dudaba como acto de libertad, de no querer someterse a nada,
porque la experiencia no le había parecido lo bastante fiable. Cada vez que
aprendía algo, tenía que desaprenderlo. Los jóvenes sabían más que él, porque
el conocimiento se asentaba sobre seguro, sobre una base firme recién puesta,
no sobre capas y capas de barro, mortero, ripios y todo un poso de escombros
que quiso Heliodoro tener como base, tan alta y caótica que se quiebra con
mirarla.
Teresa quería acostarse con él y
él no la hablaba. Luz se acostaba con otro y él quería hablarla. Era un
sinsentido. Una inteligencia artificial bien programada elegiría la opción más
rentable, como cuando un ordenador juega al ajedrez. Sabe lo que hace. Pero
Heliodoro, y todos los que somos como él, no.
La clave estaba, según él, en
querer tener esperanza de encontrar una mujer a la que amar, o una vida erótica
satisfactoria, cuando ya no tenía juventud. La juventud era el empuje que
permitía que la vida sirviese para algo, el ka o fuerza vital de los
egipcios, el Sturm und Drang de los escritores románticos alemanes. Nada
de todo eso le quedaba. Escribió nuevamente en su Diario:
La juventud es
esperanza, por eso ambas se simbolizan con el color verde. Se recuerda con
felicidad la juventud porque era esperanza. Había una vida por delante. Había
posibilidad de todo, el potencial era infinito.
Cuando nuestro
cuerpo ya falla, cuando empieza a no haber posibilidad de nada, cuando empieza
a notarse que todo lo que se podía hacer ya se ha hecho, o no se ha hecho pero
ya no puede hacerse, entonces la esperanza se nubla. Se seca. La juventud se
vuelve amarilla, es decir, amarga. Lo que se recuerda ya no está vivo. Los
recuerdos empiezan a olvidarse.
Mi bisabuela
decía de joven que no quería vivir más de cuarenta años. En otras épocas, la
gente era ya anciana con esa edad. Sospecho que aquella gente del pasado no nos
envidiaría tanto. Aquiles eligió morir joven, pero protagonizando la mayor
gesta de todos los tiempos. El lento declive de cuando ya se sabe que no hay
nada más que hacer es una lenta tortura de indignación y de tristeza. Pero nos
agarramos a la vida como parásitos moribundos, esperando a que se agote todo.
Los hay que se
tiñen de verde artificial, de autoengaño, o más bien para tratar de engañar a
otros fingiendo que su decrepitud no es tal, para vanagloriarse frente a otros
que cargan con su tristeza de manera auténtica. No seré uno de ellos. Prefiero
consolar y consolarme con los que saben que envejecen.
Luz no era ninguna luz, ni
respaldo ni consuelo para la vejez que mermaba el ánimo de Heliodoro. Tampoco
aportaba conocimiento alguno. Algo de compañía en caso de extrema necesidad,
pero nada más, nada placentero ya. Ella no respondía a sus cumplidos y
aprovechaba para hablarle de un tema de su propio interés, a menudo de su
relación amorosa, al tener un interlocutor gratuito. Heliodoro era consciente
de este hecho y lo consentía por educación. Podía sostener conversaciones que no
le interesasen, con gente que no le interesase, por gentileza o amabilidad, o
porque algún día podía ser él quien no interesase a alguien y quisiese que le
escuchasen. ¿Quién era el desfavorecido, entonces? Pensaba, una vez más, en ese
Cristo con los brazos abiertos, enorme, como anuncio de un colegio privado, que
decía “Yo os aliviaré”. Si nuestro Heliodoro sacrificaba su tiempo (el tiempo
lo es todo) en aliviar a otros, ¿quién lo aliviaría a él? Nada más que quedaba
la vida ultraterrena, que no existía. Pero, como estoico que pretendía ser,
como Marco Aurelio, las buenas obras que se hacían en vida había que hacerlas
porque sí, por civismo y por llegar en paz a la muerte, como decía Jorge Manrique
de su padre en sus famosas Coplas: “dio su alma a quien se la dio”.
¿Quién, quién podría dotarle de
juventud? Ya que no podía recuperarla, ¿cómo podría avivársela en el
sentimiento, al menos? Con Teresa había disfrutado momentos de compañía que a
veces le recordaban a bonitas relaciones anteriores: sexo, lecturas, viajes,
paisajes, senderismo, buena comida, alcohol… Pero no fue sostenible por el
motivo ya expuesto de la suspicacia de ella y la infidelidad, a veces sólo
potencial, de él, y las repercusiones que tuvieron las crisis en el entorno de
él, sobre todo. Nadie de su círculo social la aceptaba, tras los efectos de las
tremendas discusiones, de las persecuciones de ella y de la inestabilidad de él.
-Serías el Sísifo de la familia
-le decía Augusto Herrero, al sugerirle la opción de volver con ella.
-¿Pero no recuerdas ya cuántas
veces has hablado mal de ella, las veces que hablábamos de lo mal que lo
pasabas? ¿Lo has olvidado ya? -decía Yago Feliz, alarmado.
El coste social de volver con
ella era altísimo, sin garantía ninguna, además, de no volver a tener otra
discusión escandalosa en poco tiempo.
Así que Heliodoro siguió
trabajando en explorar el resto de mujeres de su entorno, estudiándolas y
clasificándolas. Tiró de arquetipos. A Luz la asoció con Diana, la griega Artemisa,
por ser tan buena gimnasta como una cazadora. Pero tenía que ser mucho más
virginal para parecerse a esa diosa. Es cierto que no sugería ningún erotismo
calenturiento. Además, a menudo padecía cistitis. Pero siempre tenía novio y
los jóvenes son bastante activos, así que no era nada célibe.
Pensó que podía clasificarse como
una ninfa. La imagen más asentada de las ninfas es la de la recreación
romántica del siglo XIX, de bellas mujeres semidesnudas que habitan en entornos
de naturaleza agreste, generalmente bosques, siempre con alguna fuente, río o
laguna escondida en donde se bañan. Las ninfas, si las interpretamos como
símbolos a través de la metonimia -cercanía- de los símbolos que las rodean,
tendríamos: 1) juventud (verde de los bosques y la espesura) y, por tanto,
esperanza, vida; 2) satisfacción amorosa (aguas dulces) y quizá 3) lo que
escapa a la civilización, lo dictado por las eternas leyes de la naturaleza, al
estar las ninfas siempre fuera del ámbito de la ciudad y sus normas. La aproximación
a las ninfas seguramente tuviera que ser a través del instinto o la intuición.
Claro, la visión libidinosa por
parte de la mayoritaria tradición masculina ha construido el término “ninfomanía”
para referirse a la promiscuidad femenina. Viene principalmente del mito de
Orfeo, cuando éste fue acosado por aquéllas. Pero en la Antigüedad clásica las
ninfas eran principalmente cuidadoras de niños, no tanto por su profesionalidad
en ello, sino por su disponibilidad, al no soler tener ellas sus propios hijos.
No hay muchas ninfas madres. Solían ser, como divinidades menores, acompañantes
del séquito de algún dios o diosa mayor, como la mencionada Artemisa, Dionisos,
Pan, Hermes o Apolo. Sin embargo, aunque haya ninfas dionisíacas, no suelen ser
bebedoras de alcohol. Se dedican más a cantar, bailar y colaborar en los
rituales de los dioses a los que acompañan.
Etimológicamente, el término
griego “νύμφη” significa ‘novia’, o lo que es lo mismo, mujer núbil, en edad de
casarse. Pero también se referían con esa palabra a ‘capullo de rosa’. Es algo
que no se ha desarrollado pero va a crecer. Otra vez la juventud, la promesa,
la esperanza.
Pero ¿quiénes gozaban de (o con)
estas fabulosas mujeres? ¿Los rústicos sátiros? No, los sátiros eran principalmente
agresores, deseosos de ellas, pero que rara vez llegaban a algo con alguna. Más
bien pasaban la vida realizando largas caminatas, tocando la flauta y
tumbándose a la sombra de grandes árboles, a la espera de salirle al paso
alguna mujer. No tiene sentido alguno el famoso cuadro de Bouguereau, de ninfas
acosando a un sátiro. Las ninfas deseaban a artistas como Orfeo o se casaban
con algún rey o héroe. Lo que es curioso, y debería atraer enormemente a las
mujeres actuales, es que no consta que las ninfas obedezcan órdenes de nadie
para casarse con nadie: elegían a sus amantes, por voluntad propia o por
capricho.
Estos amantes podían ser humanos
que se extraviaran por el bosque. Al final, al ser la raza humana la más
abundante de todas, lo natural es que las ninfas se acostasen con humanos y los
sátiros con humanas.
Luz descendía de una ninfa: le
gustaban los niños y los adolescentes sin querer tenerlos ella, rebosaba juventud
y belleza, le encantaba el agua (sobre todo del mar, quizá era una nereida) y
no bebía alcohol.
A Heliodoro le causaban
desconfianza las personas, sobre todo mujeres, que no bebían alcohol.
***
6
A finales de año, nuestro hombre
-o del arquetipo mitológico que sea, aún por descubrir- adquirió su nueva
montura, que sustituyó a Galgo. Primero fue una bicicleta de montaña, preciosa,
ligera, pero, al probarla, aunque era un placer superar obstáculos con ella, la
notó lenta, como si no sacase todo el provecho a sus delgadas pero fuertes
piernas, quizá de cabra… Así que la devolvió y compró, finalmente, una “gravel”,
que era lo que quería al principio. Seguía sin correr tanto como Galgo ni como
una de carretera, pero sus anchas ruedas le permitían meterse por caminos de
tierra. Resopló de júbilo al bajar a más de 40 km/h por las pistas de grava
de la Casa de Campo. Más adelante, cuando cogiera soltura, llegaría a los 52 km/h. Se acordó de Juan Salvador Gaviota en la primera parte del libro.
La llamó Neso. Él y ella, él a su
grupa, serían un centauro, para recordar la fortaleza física de la que todavía
disponía, y de los primeros instintos que todavía le gobernaban.
Con la breve inhalación de
vivacidad que le dio la nueva bicicleta, esperaba cada fin de semana para
montar en ella y recuperar así algo de ánimo para afrontar el trabajo y la
soledad. Empezó a quedar para montar en bici con un nuevo amigo, que no era
nuevo (esta corrección se llama epanortosis), sino otro profesor del instituto
del año anterior, residente en Getafe: Juan Estacas. Ellos dos hacían un
contraste infinito, el uno junto al otro: Juan era alto, Heliodoro bajo; uno
tenía espléndido pelo rubio, volviéndose cano, mientras que el otro tenía poco
pelo y negro; uno era de fuerte carácter y convicciones, el otro era
melancólico y dubitativo. Lo que más los unía era la soltería -celibato- de ese
tipo que hace a los hombres encontrarse los unos a los otros, comprenderse y
apoyarse, como peregrinos que se encuentran en un áspero camino. El caso de
Juan era, dada su complexión y su brillante inteligencia científica, pues era
de ciencias, la aspiración a una mujer de extrema belleza, dado que, a
diferencia de Heliodoro, no se conformaba con mujeres de lo común. Obviamente,
a Juan Estacas se le iban yendo los años, saliéndole cada vez más canas y
ocasionalmente dermatitis en torno a los ojos, mientras esperaba que se
realizase su deseo cada vez más lejano.
Tenía frases muy ingeniosas:
-Llevo tanto tiempo sin acostarme
con una mujer que mi no-virginidad ha prescrito.
Ambos podían hablar libremente de
experiencias amorosas, sin llegar a desvelar intimidades que no han de contarse
en ningún contexto, pero compartiendo tanto buenas como malas experiencias, por
el placer de contarlas y escucharlas y por transmitir el conocimiento
adquirido. La fraternidad que se generaba entre estos dos hombres de la misma
condición, solteros, sin hijos, despreciados por mujeres que prefieren otro
tipo de hombres, se acrecentaba por la natural alianza generada ante la facción
del sexo opuesto, a su vez aliada, contra los hombres. Para este tipo de
personas en mayor o menor desamparo, encontrarse unos con otros y enfrentarse
dialécticamente contra otro grupo era un alivio, al no tener que hacerlo solos.
Las mujeres tenían o tienen mucha más ventaja, al tener el apoyo mayoritario y
haber adoptado un color, unos distintivos externos, la libertad de poder
expresar públicamente su ideología, cosa que no podían hacer los hombres debido
a la censura de las masas de la época.
A lo que no era muy allegado es a
hablar de política. Juan Estacas era un convencido seguidor de la derecha,
bastante radical, cuya excelente locuacidad le otorgaba argumentar con gran destreza,
aunque con un claro maniqueísmo. A Heliodoro llegaron a convencerle muchas
cosas: la infame política de la izquierda en gastos públicos, la corrupción,
los ministerios innecesarios, la financiación de la ideología, la moratoria
nuclear cuando las centrales nucleares estaban necesitadísimas en España y un
largo etcétera. Sin embargo, sin atreverse a contradecirle, encontró en él
alguna que otra falta de autocrítica y el partidismo inmediato por los suyos
ante algún caso que merecía imparcialidad.
En este contexto, Heliodoro
conoció a una nueva mujer, Petra Cardo. Vivía más o menos cerca, en el
galimatías de calles estrechas que es el corazón de Usela (el barrio contiguo a Orcasotas, que según algunos se llamaba Usera, ya era conocido con la ele por su abundancia de población china). El mismo día que
quedaron, tras un insulso paseo por el parque de Pradocorto, ella se mostró
confiada y natural en enseñarle su casa, al estar a no mucha distancia, como si
no fuese consciente de las tácitas implicaciones que conlleva subir a un hombre
a casa el día de una cita, aunque tal cosa fuera de agradecer. Heliodoro aprovechó un abrazo un poco tonto y
forzado que se dieron para besarla.
Petra era una mujer muy delgada y
de la misma estatura que Heliodoro, es decir, relativamente baja, pero su
esbeltez le hacía parecer más alta en las fotos. Tenía gafas, como siempre.
Casi todas las mujeres que habían pasado por la vida de Heliodoro tenían gafas.
Sus ojos eran pequeños y poco atractivos: otra constante en sus hallazgos,
siempre eran lo que llamaba “mujeres sin ojos”, como las Venus paleolíticas.
Quizá por eso la intervención mística de los anteojos, para añadir una amplificación
falsa a la hora de retratarlas en un imaginario catálogo, como los ídolos
oculados del Calcolítico.
Su pelo era lo más triste que uno
podía imaginar. No tenía color alguno. Le costó ver que era una especie de
castaño oscuro apagado, o lo que ella llamaba rubio ceniza, pero muy ceniciento
dado que además tenía muchas canas, pese a tener también cuarenta años. Era
corto, envolviendo su cabeza hasta el cuello y la nuca, nada más.
Su boca era pequeña y tendía a
fruncirse en muecas de desconfianza o desagrado, o sonreía de manera confiada,
pretendiendo una supuesta coquetería al hablar alargando las eses, como un
rasgo de finura.
Su cara era estrecha y alargada,
en sintonía con la delgada blandura del cuerpo -no hacía deporte, sino yoga- y,
aparte de las gafas, destacaba en ella un magnífico cartabón, un obelisco, un reloj
de sol, una reja de arado, es decir, una nariz como la del mismísimo Góngora.
Era tanta la peculiaridad, que Heliodoro vio en ella hasta cierto atractivo.
Sonrió internamente cuando vio en las fotos de su casa a familiares suyos todos
con la misma nariz, allí en el pueblo de Segovia de donde procedía la nariguda estirpe.
Por último, en esta descriptio
puellae tan paródica, quedaba un hecho que realmente motivó a nuestro
infame Heliodoro a afrontar lo que iba a ser una breve relación: la muchacha no
llevaba sujetador. Sus dos pequeños medios limones quedaban golosamente moldeados
bajo sus finas capas de ropa. Que no fueran grandes daba igual, el caso es que
eran bastante simétricos y tal costumbre en su atuendo la hacía más tentadora.
Ahora bien, vista la
prosopografía, queda la etopeya. Era funcionaria de administración, de un
ministerio que no servía de mucho en una sección que no servía de nada. Pero
además llevaba seis meses de baja por insomnio y por no sobrellevar una
supuesta presión laboral. Había estudiado Derecho, de lo que nada sabía ya y cuyos
conocimientos jamás había utilizado, pues su mayor logro había sido sacarse las
oposiciones de Administración y colocarse. Eso es para lo que sirven los
estudios universitarios en España, para colocarse. “Todo el mundo asciende hasta
su nivel de incompetencia”, decía el Principio de Peters. Petra, por lo visto,
sabía escribir, pero los mensajes escritos que le mandaba a Heliodoro casi le
hacían llorar: tildes mal, puntuación y mayúsculas mal, y la salvaje epidemia
que se estaba extendiendo entre mucha gente, que era no poner los signos de
apertura de interrogación y de exclamación. Pero esta mujer estaba viviendo de
nuestros impuestos, como muchas otras personas, beneficiándose del sistema que
permite tantos meses de baja por un motivo cuestionable y por un trabajo cuya
necesidad también era cuestionable.
Sus pañuelos enrollados en el
cuello y frecuentes prendas moradas revelaban su ideología, que quedaba
demostrada por su susceptibilidad hacia los hombres. Decía que leía libros de “feminidad”
para disimular decir feminismo. En efecto, los pocos libros que había en su
casa eran casi todos de eso. Decía que muchas mujeres se comportan como hombres
y que tenían que descubrir su parte femenina. Su jefa, por ejemplo, la causante
de su baja, que le mandaba demasiado (¿no es eso lo que hacen los jefes: mandar?)
no era femenina. De manera que iba saliendo el maniqueísmo: femenino = bueno;
masculino = malo. En su época dorada en un consulado de un país de Sudamérica,
donde trabajó cinco años y donde se incrementó su exacerbada defensa de los
indígenas y de la libre inmigración en España, sufrió supuestamente acosos
machistas de hombres malos que no la respetaban. Heliodoro pensaba,
naturalmente, que no sabría hacerse respetar, y que otras mujeres como su
actual jefa, que también son mujeres, seguramente no tendrían problemas en el
mando con ningún hombre y que lo último que harían sería buscar las causas de
su incompetencia en una ideología.
Pero aún había más. Para
descubrir su feminidad, aparte de machacarse el cerebro con libros de mujeres
para mujeres y de música de mujeres para mujeres, iba a una secta de mujeres
que realizaban rituales, charlas y talleres de adoctrinamiento para sentirse “más
mujeres”. Adoraban la luna -la secta se llamaba algo así como el Círculo de la
Luna-, creían fervientemente en la astrología, en las propiedades de las
piedras mágicas y, sobre todo, en el útero.
-Mira, tócame, ¿sientes mi útero?
Está palpitando -le decía Petra a veces.
Les enseñaban a “sentirse el
útero”, para descubrir su energía creadora femenina basada en la energía de la
luna, que según ellas era la causa última y primordial de la vida en el mundo.
Y que por eso a las mujeres había que tratarlas como diosas. Y que Heliodoro
tenía que verla y tratarla como una diosa.
Sin embargo, Heliodoro quería
meterle el pene. Aprovechó ella para culpar a los hombres de no ser cautos en
el uso del preservativo, como si sólo fuera responsabilidad de ellos y
solamente ellos propagasen enfermedades venéreas. También le hizo leer
artículos de mujeres que decían que los hombres penetran a las mujeres para
liberarse de sus frustraciones y que esas malas energías permanecen en las vaginas
durante años, y que perjudican gravemente a la salud anímica de las mujeres.
Por eso convenía no dejarse penetrar, aunque ella se dejó desde el primer día,
pero de manera tan controlada y casta que Heliodoro se preguntaba si el coito
estaba siendo rentable en cuanto a tiempo y esfuerzo invertidos. No había posturas,
ni apenas incentivos eróticos, incluso ella le prohibió referirse a ciertas
partes del cuerpo con palabras comunes y soeces, sino en términos de yoga, sacados
del sánscrito: él tenía que adorar su sagrado “yoni” y ser muy cuidadoso con su
“lingam”.
Pero aún había más de esta
curiosa persona que merecería redactar un libro para ella sola, que eran las
terapias alternativas. Ella, que se decía a sí misma ser una “bruja”- idealizando
a las brujas, que este género de mujeres les sirven de emblema y para ser
temidas por los hombres-, por elaborar potingues -con la misma información que
don Quijote al hacer el bálsamo de Fierabrás-, hacía “preparados” de homeopatía,
es decir, agua en cuentagotas. Le dio a Heliodoro uno de esos cuentagotas para
echarse una dosis bajo la lengua tres veces al día. Le preguntó para qué era y
ella le dijo que para algo así como superar las secuelas de las relaciones
amorosas anteriores, pues se le notaba afectado por esos traumas. No iba
desencaminada, incluso el amable gesto de ella le hizo a Heliodoro tomar el
brebaje bastantes veces, por deferencia a ella, pero realmente hace falta algo
más que una milésima de gramo de muro de Berlín disuelto en agua con algo de
brandy -pues descubrió que ésa era la fórmula- para curarse un problema psicológico.
Cuando a las pocas semanas
aquella mujer le dejó caer a Heliodoro que por qué no se iban a vivir a su
pueblo de Segovia, que ella se trasladaría a otro organismo público donde se
podía trabajar a distancia, y que él podría pedir el traslado a otro instituto
de enseñanza secundaria, él se vio obligado a decirle que la relación que
contemplaba con ella era de amistad, que no podía embarcarse en nada más serio.
Aquello hizo revolverse a Petra como una víbora. Más aún cuando le dijo
Heliodoro que si no había pensado que tal vez quería ser madre, con tanta
adoración al útero, lo que seguramente deseaban todas las petardas de la secta
esa (esto no lo dijo).
En el epílogo, momentos antes de que
ella lo despidiese, le dejó un mensaje grabado de orgullo herido que fuera de
su mundo de ideología femenina era un completo chiste. Decía, entre otras cosas,
muy ofendida:
-¡Tío, no sabes lo que has hecho!
¡Me has penetrado! ¡Me has dejado todas tus malas energías…! Etc.
Cuando Heliodoro se lo contó a
Juan Estacas, éste se partió de risa y comentó que él también podría sentirse
ofendido y exclamar:
-¡Tía, y tú me has “encalcetinado”!
Juan y nuestro personaje, en sus
rutas ciclistas de fin de semana a San Martín de la Vega, Ciempozuelos y
Aranjuez, solteros, libres y tenazmente masculinos los dos, no dejaban de
reírse de este tipo de mujeres y de sus creencias. Era tan fácil como
trasladarlo todo al lado opuesto para ver la inconmensurable ridiculez: cómo sentirse más hombres, adorar el escroto,
sentírselo palpitar, piedras mágicas masculinas, lugares de energía masculina del planeta
Tierra, sentirse dioses masculinos, adorar el pene como principio creador, hombres danzando en una secta tocándose el miembro, etc.
Heliodoro se llevó una curiosa
experiencia y Petra, pese a renegar, seguramente el grato dulce que es un
amante ocasional, un ave de paso, pues son pocas las aves que se dejan coger.
La recordaría en sus memorias
como la Loca del Útero, sin ser capaz de catalogarla en sus arquetipos
mitológicos, pues no era, ni de lejos, maga ni bruja, como pretendía ser. Aunque un hecho que le dejó inquieto fue que, en la única vez que Petra Cardo subió a casa de Heliodoro, la gata Lira bufó como nunca lo había hecho, con extraña fiereza, hasta escupir algún esputo desde su pequeña garganta.
***
Sin embargo, tras aquello, a
Heliodoro Peces le tocó pasar una larga carestía de mujeres. Era preferible,
claro está, estar solo que mal acompañado, e incluso era bueno para aquellas
mujeres que, como Petra, como Teresa, como casi todas, se engañaban con él. La
amarga soledad de nuestro amigo era algo bueno y conveniente para la sociedad,
igual que si una oruga procesionaria se cae de un pino y se queda sin comer.
Había oído en un vídeo de Jesús
G. Maestro que la cobardía era incompatible con el amor. Los cobardes suelen
ser malos amantes, según el reputado cervantista. Hizo memoria y trató de
recordar cuándo fue la última vez que fue valiente: una fue saliendo del
colegio, agarrando a un chico algo cabreado con otros, a los que les dijo
“¡Corred, no me esperéis!”, pero al fingir la heroicidad y reírse, el otro se rio
también y fue una pantomima. Otra vez fue un desafío verbal con un hombre algo
más mayor que él jugando a las cartas en la universidad, que le trataba con
evidente desprecio y haciendo mofa. Otra vez fue en un viaje en autobús en un
país de Europa del este, cuando un borracho con cicatrices de navajas en los
brazos le instó a levantarse varias veces, porque no había sitios libres y
quería sentarse pidiéndoselo al español delgaducho que era Heliodoro, pero éste
bramó en su lengua eslava: “¡No me voy a levantar, no quiero!”, en aquella
época en la que dedicaba esfuerzos a aprender idiomas. Fue curioso que el
viajero sentado a su lado luego le preguntara si era israelí. No supo si contar
también las confrontaciones con el vecino dominicano de abajo cuando ponía la música
alta, que alguna vez hizo aspavientos de golpearlo, porque acababa llamando a
la policía en vez de solucionarlo sin ayuda.
Pero era cierto que huía siempre
de los peligros y de los problemas. Le habían marcado mucho unos libros que
leyó de joven, de un autor inglés llamado George MacDonald Fraser: la famosa
serie de novelas de Harry Flashman, donde el protagonista, un cobarde, sobrevivía
en todas las guerras de la Inglaterra victoriana gracias principalmente a ser
eso, un cobarde. Aquellos libros estarán prohibidos hoy en día (o simplemente
las editoriales dejan de imprimirlos) seguramente por el delicado tema de la
perspectiva de género, pues el personaje es un donjuán que suele aprovechar
todas las oportunidades que se le brindan, aunque a veces el burlado sea él.
Todo un modelo para el postadolescente falto de experiencia que era Heliodoro
cuando los leyó, los trece volúmenes.
La cobardía, que puede verse
también como prudencia según qué ocasiones, le había llevado a no moverse de su
casa, no haber dejado ningún trabajo salvo cuando tuvo garantizado otro, no haberse
metido en ninguna pelea incluso habiendo sido insultado y, por supuesto, no
comprometerse en las relaciones más allá de lo mínimo necesario. No conviviría
con nadie ya, después de aquellos años con la chica polaca. Perdió esa rubia
preciosa por demorar y demorar compromisos y el potencial embarazo. Podría
haber habido un pequeño Helidoro o su versión hembra por el mundo, pero también
un divorcio, una custodia compartida o sin compartir, un piso en manos de esa
polaca que seguiría pagando él mientras ella estuviera con otro, etc. Se
alegraba de tener únicamente a la gata Lira, de la libertad que le había
otorgado la cobardía, de poder arruinarse solo, en su tumba de plomo en la que
respirar y deglutir toxicidad, la suya propia, de su sangre intoxicada por la
flecha de plomo de Cupido, sin sufrir otro tipo de envenenamiento propiciado
por una enemiga metida en casa, o él en casa de ella.
En esa larga época de carestía
conoció puntualmente a otra mujer. La conversación en la aplicación de citas
fue bastante amable y respetuosa. Ayudó la poca distancia a la que se
encontraban: ella vivía en San Fermín, que era el barrio de al lado. Enseguida
descubrió Heliodoro rasgos de ella que no le gustaron: un trabajo de asesoría
en una empresa de seguros, que sonaba bien, pero que realmente era una especie
de teleoperadora. También tenía hecha la carrera de Derecho, que no sirve para
nada. Era manchega, de Ciudad Real, y a través de ese dato concordaron otros
propios del mundo rural, como la devoción religiosa, la costumbre de tales
ritos, como no comer carne en Semana Santa y, lo más curioso, querer ocultarlo
y mentir para que no se supiera. También mentía en el tipo de relación que
buscaba, pues pronto dejó entrever gran inquietud por la fidelidad. Arrastraba
desde hacía ocho años el rencor hacia su exmarido (quien se separó de ella unas
pocas semanas después de casarse), que la dejó por otra en un viaje de trabajo
a EEUU. Hubo que vender la casa que acababan de comprarse y tuvo esta mujer que
vivir en casa de su madre allí, en el barrio de San Fermín. Que viviera con su madre era un punto incompatible con lo que buscaba Heliodoro, aunque mejor eso a que tuviera hijos.
Físicamente, esta mujer era de
tamaño grande, frisando la obesidad, bastante avejentada respecto a las fotos
de la aplicación. Era todo un fraude en ese aspecto: las fotos se las hacía
desde arriba, como hacen muchas, en escorzo para que se vea la cara, si acaso
el busto, pero no el resto del cuerpo. Además, con mucho maquillaje y gestos faciales
forzados y antinaturales, con cierto atractivo, pero que para nada eran propios
de esa mujer en persona. Heliodoro se atrevió a decírselo:
- No eres como en las fotos.
- Tú tampoco -respondió ella,
vengativa.
Esta mujer, además, al abrir la
boca dejaba ver que tenía un trozo de diente incisivo fuertemente amarillo,
razón por la cual Juan Estacas y él se refirieron a ella como Dientepocho.
De manera que, Heliodoro, viendo
esa falta de sinceridad en muchos aspectos, se confeccionó un plan.
- ¿Por qué te quieres liar con la
Dientepocho? Yo sólo me liaría con tías buenas y que realmente merecieran la
pena.
- Porque tiene unas tetas
descomunales, nada más. Quiero verle las tetas – fue la respuesta de Heliodoro
Peces.
Así fue. La invitó a cenar en su
casa y ella accedió. Apenas preparó nada elaborado: un par de tortillas y
embutido. La condujo a la cama y Heliodoro se desnudó primero, en vez de desnudarla
a ella con caricias, porque vio que realmente era un cuerpo pesado, con el
botón del vaquero semihundido en su tripa, y prefirió que se desvistiese ella.
Tuvo que enfocar su atención en los grandes pechos para no ver el resto de
carne fofa desparramada, ni el asombroso matorral peludo del pubis.
Al fin pudo hundir su cara en sus
senos, grandes como pelotas de balonmano; gran momento de placer en el que se
abandonó con los ojos cerrados, ajeno a todo.
- Qué hijo puta, je, je -comentó
ella ante el acto de él.
Después de esa cita, no hubo
ninguna más. Heliodoro había conseguido su objetivo, un objetivo ignominioso,
porque ese “qué hijo puta, je-je” pueblerino de ella le sentó a él como una
degradación, como si el humillado realmente fuera él, puesto que en esa
simpleza de ella estaba el único gesto sincero en su falsedad: sabía claramente
que lo único que él quería era gozar de sus tetas.
Fue un mazazo más fuerte de lo
esperado para Heliodoro. De nuevo había estado con una mujer que no le gustaba
por un disfrute esporádico. De nuevo se había degradado ante otra persona. Él
tenía, aunque no lo quisiera ver, un cuerpo bastante bonito, de corredor, de
ciclista o incluso de escalador; una mente sobradamente cultivada de historia y
literatura; una personalidad que, aunque pareciera innoble y reprobable, albergaba
altos valores como la sinceridad. Por muy necesaria que fuera la prevaricación
y la ocultación de las debilidades, Heliodoro era incapaz de manejarlas y se
mostraba con franqueza. A sus dudas, necesidades, deseos, sensibilidad y
melancolía, en un momento de entrega corporal y afectiva, una mujer podía decir
de él “qué hijo puta, je-je”.
Decidió no caer de nuevo en manos
de mujeres simples, falsas y rencorosas y desinstaló las dos aplicaciones de
citas que tenía en el móvil.
Larga se le hacía a Heliodoro la
espera de nueva compañía. Llegó a echar de menos a Petra Cardo, incluso se
arrepintió de muchas de sus consideraciones sobre ella. Su cuerpo era
tremendamente suave, aunque casi no lo recordaba ya. Prefería entonces mil
veces sus pequeños pechos delicados y perfectos a los gigantescos senos de
Piñopocho. Veía con ternura todas esas locuras de ella sobre el útero y la Luna.
¡Ojalá hubiera podido entenderse más con ella! Pero tampoco habría durado mucho
esa relación, pues la maldición de Heliodoro consistía en que la satisfacción
le pedía más satisfacción, siendo que estando comprometido deseaba a las mujeres
igual o más que si estuviera soltero. Gran tragedia era ésa.
Escuchó a una mujer de un vídeo
de YouTube, una especie de psicóloga, que lo que nos distingue de los animales y
de los niños es el desarrollo del córtex prefrontal del cerebro, y que es lo que
nos hace ser “seres superiores”. Llamaba ser seres superiores a los que no le
quitan la comida a otro del plato cuando tienen hambre y, por tanto, los que no
engañan a sus parejas. ¿Qué quería decir eso, que parecía tener todo el sentido?
Que un ser superior reprime sus necesidades y deseos para favorecer la
convivencia.
Pero Heliodoro se perdía en sus
laberintos. ¿Cuánto hay de artificial en los valores morales impuestos en
nuestra sociedad? ¿Cuánto hay de obsoleto? ¿Por qué ha de ser malo reprimir lo
que nos pide el cuerpo y, tal vez, también la razón? Uno puede contenerse las
ganas de orinar, por ejemplo, durante un rato, pero tendrá que aliviarse lo
antes posible aunque sea en un lugar prohibido. Y ¿cuánto hay de falaz y de
ineficaz en esos valores aplicados a todo? Por ejemplo, está mal quitarle la
comida a otro del plato, pero no está mal la economía capitalista donde unos se
hinchan de dinero y otros se empobrecen.
Siempre los demagogos y las
frases bonitas. Es fácil decir algo que suene convincente y que lo engullan las
masas. Pero el cerebro particular de Heliodoro, el hombre impar, el individuo
fuera de todo gremio de individuos, no tragaba esas pellas de pienso de pollos.
Él estaba solo, sin ninguna luz
ni guía salvo, como diría San Juan de la Cruz, la que en su corazón ardía. No
podía creerse el conocimiento desarrollado por ningún otro ser. Sólo él podía fabricarse
su alimento, como una planta con la fotosíntesis, procesando poco a poco cada molécula,
descomponiéndola y recolocándola para aportar con ella una pequeña pieza a su
desarrollo.
***
7
El verano expiraba, pero sólo en
acortarse los días, no en el tórrido calor de Madrid. Las vacaciones se habían
ido sin dejar rastro. Muchas cosas habían pasado, pero ninguna significativa,
ninguna que aportase un hito digno de mirar atrás en la vida de Heliodoro. ¿Qué
encontraba si miraba atrás en los últimos tres o cuatro meses? Hizo acopio de
los vagos y difusos recuerdos que le costaba recuperar, por su memoria
selectiva, o más bien de pez, haciendo alusión a los múltiples sentidos de su
apellido.
Mirar atrás no es tan malo como
piensan. Es echar un ancla en medio del vaivén para saber uno dónde está y
poner un poco en orden las cosas. Mirar el pasado es reafirmar el presente. De
modo que esa mañana, o mediodía, del lunes 29 de agosto de 2022, Heliodoro
Peces Burgos se preparó un café con hielo y un chorrito de anís, bajó las
persianas casi del todo, encendió el ventilador de techo y se dispuso a repasar
sus notas del cuaderno verde que le regalaron los alumnos del primer instituto.
Estaba desnudo y con los cascos antirruido puestos, aislado. Veía algo
simbólico al estar así: él habitaba desnudo, como un alma pura, una casa, su
pequeño piso, su lóbrega vivienda social que era su cuerpo. Y estaba el alma
aislada, sorda, pero sorda voluntariamente para no oír nada, porque afuera no
hay nada, y del mismo modo convenía tener las persianas bajadas, para no ver el
mundo vacío y gris, por mucho que necesitase mirar al exterior y nutrirse de
paisajes.
Miraba atrás y adentro, como si
inspirase. Debería hacer más a menudo ese ejercicio. Cerrar los ojos, dejando
que se cerraran pesadamente los párpados, respirando despacio, pero no quedándose
en la inactividad meditativa tan celebrada por los terapeutas, sino
entreabriendo los ojos de tanto en cuanto mientras cogía el bolígrafo y trazaba
en el papel los pensamientos, pensamientos mecidos blandamente por el viento
pero sin que desplazasen la nave anclada.
Apareció en primer lugar la
urraca, símbolo de culpa y de dolor, muy mitigados, pero que se negaba a
olvidar, ni a transformar, porque le aportaba algo esencial. Había sido en
junio, con un calor más sofocante que nunca. Volvía un día de hacer la compra,
con su viejo carro Rolser, y abrió la puerta de la valla que cercaba sus
bloques de viviendas. Por dentro, al pie del zócalo de cemento de la valla,
había un polluelo con un gran pico, grandes patas, respirando con pesadez y los
ojos entornados. Heliodoro, que siempre había tenido debilidad por los
animales, sobre todo por los pájaros, lo cogió inmediatamente. Sin duda se
había caído o arrojado del nido por el calor, o tal vez porque su madre había
muerto. Había bastantes urracas y palomas muertas por la calle. En lo alto del
olmo junto a la valla se veía el nido, pero, aunque lo vigiló atentamente los
siguientes días, nunca vio a ninguna urraca adulta transitando allí.
En casa, la gata Lira olfateó a
la urraca con mucha curiosidad, sin dañarla. Enseguida notó que para Heliodoro
era un ser muy importante. En algún momento en que dejó al pájaro en la encimera
y la gata, sin contenerse, le dio un golpe con la pata en la cabecita,
Heliodoro le soltó inmediatamente un azote. Pero nunca dejó a ave y felina
juntas sin vigilancia.
Qué maravilla de ave, de tan fea
que era. Las patas eran enormes, más que el cuerpo. Estaban hechas, debía ser,
para poder agarrarse desde muy joven y no caer del árbol, aunque habían
fallado. Y el pico también era muy grande. En cuanto cogió confianza, sabiendo
la inteligente avecilla que su madre era entonces aquel gigante barbudo, abría
la boca pidiendo comida desesperadamente, con un chillido enternecedor.
Heliodoro preparó como nido una vieja riñonera forrada con trapos por dentro,
para recoger las frecuentes deposiciones semilíquidas de la urraquita. La
riñonera, además, le permitía atársela a la cintura y así poder ir con ella a
todas partes, incluso en bicicleta, dejando la cremallera entreabierta para que
pudiera respirar. Compró gusanos de pesca, tenebrios y lombrices, que le daba
mojados primero en agua, con los dedos o con unas pinzas. Era muy voraz y
crecía rápidamente día tras día. Sin embargo, ya fuese por la primera caída del
árbol o por las varias veces que se cayó de la encimera o de la mesa de la sala
de profesores, una pata le temblaba y se le abría hacia afuera.
Para él, encontrar un pájaro
caído al que criar no era un hecho baladí. Era una ilusión hecha realidad. Las
aves son el símbolo de las ilusiones en la poesía tradicional, por su
dificultad de atrapar y habitar en lo alto. Tener un ave en las manos es algo totalmente
inusitado, infrecuente, casi contrario a las leyes de la naturaleza. Porque ese
encuentro entre hombre y naturaleza va más allá de sus leyes y las transgrede,
aunque sea posible. Igual que un eclipse que es posible y no es lo normal: el
Sol y la Luna no están hechos para estar juntos, ni mucho menos encajar
perfectamente el contorno de uno sobre otro. Y, sin embargo, ocurre.
Heliodoro recordaba haber
sostenido en sus manos la urraquita, al principio casi sin plumaje. El suave
vientre cálido de piel desnuda, de pollito, agavillado en sus manos le
catapultaba de felicidad. Como el poema de José Hierro: “Aquel que ha sentido
una vez en sus manos temblar la alegría no podrá morir nunca”. No era de
extrañar que en las estelas romanas se representara al difunto con un ave en
las manos, cosa que venía de más atrás, como la Dama de Baza con un pichón. No
era simplemente para simbolizar el alma a punto de partir, en forma de ave o de
mariposa (ψυχή), sino además,
para Heliodoro, un momento de felicidad eterna que trasciende la finitud. Tener
un ave salvaje y poder cuidarla era un canto a la vida. Un canto de vida y
esperanza, como diría Rubén Darío.
Por entonces, se había
reconciliado clandestinamente con Teresa, que se mostró entusiasmada con la
urraca y colaboró en la crianza. El clímax fue cuando un fin de semana se
fueron a un camping con la pequeña, que saltaba felizmente por el suelo junto a
la tienda y durmió con ellos, en su riñonera, junto a la cabeza de Teresa. Por
la mañana, tras haber pasado una mala noche por el frío, impredecible por el
calor del día, de sus ojillos cerrados y tranquila pero rápida respiración del
sueño, la urraquita despertó, como era frecuente, chillando y abriendo el pico
y agitando las alas, en una celebración de vida y de alegría. Y Teresa, con
humor, con la cara sobre ella, la imitó diciendo:
-¡Qué fríooooooooo!
Heliodoro rio, y se dio cuenta,
en el momento en que repasaba sus recuerdos, que aquello fue un momento feliz y
que había valido la pena vivirlo.
Pero la tristeza siempre era más
grande y teñía de melancolía todo. La urraca seguía con la pata mal, aunque sin
mitigar su voracidad y su vigor, y aquello, añadido a las dificultades de
llevarla al trabajo y de tenerla en casa con la gata, llevaron a Heliodoro a
considerar donarla a una famosa protectora de aves, donde la curarían y la
dejarían en libertad. Al fin y al cabo, ser libre debía ser el destino de toda
ave nacida libre, aunque el cariño mutuo que había entre el ave y él hacía
dudarlo. Había releído con Teresa un libro de Miguel Delibes, Tres pájaros
de cuenta, donde el escritor y sus hijos planificaron la elección de una
grajilla criada por ellos de volver con los suyos o quedarse con los humanos, y
ella eligió quedarse con los humanos. Pero Heliodoro no estuvo muy inspirado
para hacer lo correcto.
Cuando llegó a Majadahonda y
extrajo tiernamente a la urraquita de la riñonera, en el mostrador de la
asociación protectora, un hombre frío y con la cabeza rapada le dio un papel
para rellenar. Helidoro estaba cambiando un pájaro vivo, fuerte y sano excepto
por lo de la pata, un símbolo de sus ilusiones y una experiencia inolvidable,
por un papel. Un papel que decía que había donado una urraca. Un papel. Y el
hombre sacó un caja de cartón a la le practicó dos pequeños agujeros. Heliodoro
no comprendió muy bien por qué estaba metiendo él mismo a la urraca en la caja,
que chillaba extrañada. El hombre frío y calvo cerró la caja inmediatamente, la
precintó y la dejó en un carro con estantes que había detrás.
De pronto, Heliodoro sintió un
pinchazo alarmante de pena.
-¿No me puedo despedir de ella?
-Es mejor que no -dijo el
hombre-. Por favor, haga el favor de retirarse, que hay más gente esperando -e,
intentando decir algo más amable, dijo, de manera forzada: -Gracias.
A los pocos días, la reputada
asociación que se jactaba de tener cinco veterinarios, convino en dar eutanasia
(matar ahogando con alcohol) a la urraca de Heliodoro, alegando que la fractura
de la pata era incurable.
Heliodoro nunca se lo perdonó, ni
a la asociación, que en la vida real bien pudiera ser GREFA, ni a él mismo.
Tenía que haber roto el papel delante de ellos, tenía que haberle arrebatado la
caja a aquel ser inhumano, romperla y sacar de ahí a su querida ave y reponerla
en su nidito riñonera. Pero no fue así.
No fue el único pájaro que
Heliodoro mató pretendiendo ayudar. Ya había pasado antes con un mirlo al que
le dio una pasta para aves insectívoras que no tenía buena pinta, con unos
gorriones chillones a los que dio trozos de clara de huevo cocido sin saber que
no podían digerirla y algún otro más. Pero ese mismo verano, viajando por
Cantabria con Teresa, en un contexto largo de explicar en el que no nos
demoraremos aquí, apareció en la carretera una bonita ave parda y moteada, un
zorzal ermitaño, que Heliodoro mató también indirectamente. Tenían prisa y
debían seguir el viaje en coche. Podía haberla quitado de la carretera y
dejarla en algún espacio verde cercano. Pero Helidoro, codicioso de hacerse
cargo de las aves caídas, decidió llevársela, haciendo responsable a Teresa de
sostenerla porque él tenía que conducir. Y el zorzal, metido en un coche, con
gente que al principio era amable pero ahora se la llevaban, empezó a asustarse
y a agitarse. Heliodoro le dijo a Teresa que lo metiese en una caja vacía de
galletas. El ave no controlaba su postura ni su respiración. Defecaba a chorros
líquido transparente con alguna mancha morada. La pobre Teresa contempló, ante
sus ojos, sosteniendo la maldita caja entre sus manos, al bonito pájaro pardo
lanzar un jadeo agónico de dolor, y perder así la vida. Había muerto de miedo,
un miedo atroz, capaz de causar la parada cardiorrespiratoria. Teresa lo
mantuvo muerto en sus manos, aún caliente, sollozando de culpa también.
Lo enterraron en el lugar al que
iban, Ramales de la Victoria, que debió llamarse de la Derrota en ese momento.
Qué nota tan triste afeó ese día, en el que la visita a formidables cuevas no
atenuó la pena ni la culpa. ¿Por qué Heliodoro tuvo que coger ese zorzal, en
medio de un viaje, sin tener allí medios para alimentarlo? ¿Cuándo aprendería a
tomar las decisiones correctas?
Por eso no olvidaba la muerte de
los pájaros, por ser lecciones de vida y por constituir intensas marcas en sus
sentimientos, en la memoria más sólida, la que se graba con las emociones.
Aunque ese lunes de finales de agosto, con tantas cosas y tan poco memorables
casi todas, hasta la muerte de sus pájaros se le estaban olvidando.
Tras la reflexión sobre las aves,
rememorada en primer lugar pues ese puesto ocupaba en su jerarquía, pensó en
mujeres. Ya hemos visto que ha aparecido de nuevo Teresa López de Haro,
constante en todas estas historias inventadas por mi amigo, incluso cuando
dedicó un capítulo a pretender borrarla de la vida de Heliodoro, “Delenda
Carthago est”. Como compilador de toda esta secuencia de relatos incoherentes,
por no tener ninguno un final claro, anticipo que me quedaré a medias de explicar
cómo sucedió el encuentro y cómo terminó una vez más, pues en las referidas
fechas de agosto, tiempo interno de la narración, me dejó indicado el autor que
el personaje estaba otra vez soltero.
Había materializado relaciones
con Petra Cardo y con Dientepocho, manteniendo el trémulo arrepentimiento de
haber perdido la primera, que cumplía con el requisito de la atracción
irracional y la conexión física, o química, o ambas cosas, con sus besos
tiernos y su delicado cuerpo suave. Podía haber intentado entenderse con ella
un poco más. Pero eso ya era agua pasada y, como además ella sabía lo que
pensaba Heliodoro acerca de sus creencias, no había reconciliación posible.
Por entonces, apareció, o
reapareció, una mujer que merece una breve mención aunque no sucediera
absolutamente nada con ella. Simplemente, al igual que Luz, a Heliodoro le
abrió los ojos para reconocer su posición en la realidad del mundo.
Se trataba de una administrativa
en su habitual centro de salud, a la que tenía que ver a través del cristal del
mostrador de pedir cita. Ya la conocía de antes, al menos de vista, mediante la
obligada relación puramente formal entre administración y pacientes. Pero ella
le miraba con simpatía, diciendo, únicamente con los ojos, que se acordaba de
él cada vez que iba y que se alegraba de verle.
Ocurrió que tuvo que ir varias
veces bastante seguidas para unos análisis, los resultados de los análisis,
luego hablar de nuevo con la doctora tras la cita con el digestivo y,
finalmente, ir a que le vieran un bulto en el abdomen, que parecía una hernia.
En una de ellas, al haber poca gente, la mujer rompió los moldes formales y le
preguntó cómo estaba, si vivía por allí (que era innecesario saber por él, ya
que tenía sus datos), en qué trabajaba y qué tal el trabajo… Sus compañeras del
despacho, más mayores que ella y nada agraciadas, miraban de soslayo mientras
atendían a otros pacientes.
Ese mismo día, cuando Heliodoro
salía de la consulta médica, de camino a la puerta de cristales de apertura automática,
miró hacia atrás y le mandó un saludo. Ella estaba atendiendo a alguien, pero
respondió al saludo. Entonces, mientras Heliodoro desataba felizmente los
candados de la bicicleta, atada en los barrotes de la puerta exterior, ya casi
yéndose, sintió abrirse las puertas automáticas y apareció de pronto ella
diciendo:
-¿Tienes Instagram?
Y así comenzó el contacto, desafortunadamente
nada físico, con la curiosa Martina, a la que en esta historia, aunque sea
temporalmente, nos referiremos como la Sátira.
No era especialmente bella, salvo
por los ojos, unos ojos magnificados por largas y cuidadas pestañas, iluminados
con pericia, como los coloridos manuscritos medievales, por su mano experta en
maquillaje. Pero no sólo era cosmética, sino que había un bello resplandor
natural en aquellos ojos de iris pardos: había en ellos alegría de vivir. Por
lo demás, tenía cabellos ondulados negros, a veces con matices húmedos -quizá
por gomina-, su piel era blanca y sana, juvenil, pese a sus más de cuarenta
años. Un enigma era la mascarilla que casi siempre tenía que llevar puesta: a
ella le preocupaba la afirmación de una buena compañera del centro de salud,
una señora muy mayor y muy franca, que le dijo que “estaba más favorecida con
la mascarilla que sin ella”. ¡Qué golpe tuvo que suponerle aquello! Le preguntó
a Heliodoro, un día, si era verdad eso. No supo qué decir, y mintió
automáticamente, desmintiendo con una mentira piadosa. Por lo tanto, la
respuesta era que sí, que tenía razón aquella señora, pero no era algo que
pudiera decirse. Y se preguntaba Heliodoro por qué, pues tampoco era fea.
Simplemente, le pasó como con Luz y su levísimo mentón: que no se lo imaginaba.
En Martina, era una forma que tampoco era fea, sino inesperada, con una forma
de bajar las mejillas que no correspondía al óvalo perfecto (la perfección,
fatídica exigencia), y un atisbo de carrillos caídos por debajo de los pómulos.
Nuestra imaginación tiende a idealizar favorablemente, como debían saber los
árabes al vestir a sus bailarinas con esos velos y vestidos. La imaginación es
poderosísima y estimula más que la verdad. Es mejor no ver -e imaginar- que ver
directamente: en eso consiste el erotismo, en el fondo. Tapar un poco y que se
entrevea algo, pero no todo. Como la raja de una falda (como la que llevaba
Martina ese día) o una blusa escotada que atraiga los ojos al suave, delicioso
canalillo entre los senos, que también era un accesorio típico de ella. En sus
fotos de Instagram, o más bien historias breves que desaparecían en unas horas,
con horrible música fiestera, salía ella siempre doblada hacia adelante para
destacar el mencionado canal del busto, forzar una postura de la boca
artificial pero tentadora y, así doblada, ocultar su naturalmente algo abultado
abdomen, propio de casi cualquier persona humana no deportista, que era el
rasgo de su cuerpo que a ella más le avergonzaba.
De Instagram pasaron a conversar,
al principio con frecuencia, por WhatsApp, sobre todo porque ella prefería
enviar audios en vez de escribir, aunque no lo hiciera del todo mal, pues tenía
estudios universitarios. Ahí le puso al día de su situación y de su filosofía
de vida.
Su protección era fingir una
apariencia de mujer respetable, es decir, casada. Y no era fingir, puesto que
estaba casada de verdad, y con dos hijos. Más tradicional todavía era su
inclinación, que no ocultaba, por la religión, llevando a sus hijos a misa, a
catequesis y a todos los rituales iniciáticos de ese mundo. Era curioso para
Heliodoro este rasgo tan tradicional, casi primitivo, que hoy en día es casi
patrimonio de la comunidad iberoamericana en los círculos en los que se movía
él. Tan curioso como aquello era que fuera de derechas, como Iván Estacas, lo
que le granjeaba pugnas constantes con sus compañeras de trabajo, todas de
izquierdas. Iván no habría tenido problema en contestar y ridiculizar a todos
con su agudo ingenio, pero Martina no siempre disponía de argumentos eficaces ni
de información veraz y actual para cerrar las bocas de las que consideraba
arpías. Ella era más pasional, más de una identidad con su tendencia, sin el
sentido autocrítico necesario para llegar a un extremo u otro mediante la
razón. (Aunque, generalmente, usando la razón no se llega a ningún extremo.)
Apenas es necesario decir que
detestaba la propaganda feminista, estandarte de la izquierda. A ella le
gustaba ir coqueta, que le hicieran caso los hombres, que no se hablase tanto
de la mujer como si nunca hubiera existido y otras constantes irrefutables del
género femenino. Merecía la pena oírla hablar de su visión del asunto, pues
sacaba a la luz interesantes incongruencias que llevaban el matiz de ser
expuestas por una mujer, no con la contundencia de un hombre. Por ejemplo,
sobre el tema de la ropa interior, una vez que Heliodoro le preguntó para
contraponer su visión a la de Teresa, ella comentaba que con el tanga se sentía
mejor, se veía más guapa, y que era más por ella que por complacer a nadie. Sin
embargo, si quisiéramos profundizar, ¿qué sentido tiene querer ir uno guapo a
la calle? ¿No hay una falacia al querer, en el fondo, llamar la atención a
través de la hermosura? ¿Y no es, además, una hermosura física, visual, al
percibirse tan erótica prenda en tan erótica parte del cuerpo? Si no es así,
¿qué es? ¿Una expresión de alegría de vivir? Las personas depresivas no se
ponen muy guapas para salir. Pero ahí está el dato de que la alegría de vivir,
con la que resplandecen las personas, se funda precisamente en esperar algo de
la vida. Un depresivo no espera absolutamente nada y puede ir desaliñado. En
todo caso, la gente que cuida su aspecto y se pone guapa es más solidaria, pues
todo se realimenta y lo bueno atrae lo bueno, y lo malo lo malo, de forma que ver
gente guapa y arreglada le insta a uno a pretender ir así también, dentro de
sus posibilidades. O así sería de no haber tantas patologías mentales y
sociales.
A Martina, la Sátira, le gustaba
ponerse guapa y que, de esa manera, se le acercasen hombres guapos, simpáticos
y amables. También ocurría que venían feos y babosos, pero prefería pagar ese
precio con tal de disfrutar de la golosina del coqueteo. Se consideraba una
mujer auténtica y verdaderamente rebelde ante la tendencia feminazi de taparse
los cuerpos, de vestirse con ropas amplias de aspecto harapiento, de enrollarse
el cuello con pañuelos, y no digamos ponerse ese típico pañuelo en el pelo de
clara y patente luchadora feminista. No, ella lucía su pelo, sus ojos, su
busto, sus piernas y, si nos fijásemos, una pulserita verde con la bandera de
España y el escudo de la Guardia Civil. Las otras, la otra mitad o tres cuartas
partes de España, iban con sus pulseras o chapas moradas, sus arcoíris y sus
banderas de la República. Y en medio estaría Heliodoro, sin marcas, sin
tendencias, cuyos motivos por los que vivir estaban fuera de la vista de los
demás: sus gónadas y su cerebro.
Y es que resultaba que a la
Sátira le gustaban los guardias civiles y, por extensión, los policías, siempre
que fueran musculados, galantes y amistosos. Tras la agonía diaria de la
tensión del trabajo, alentada por el dato que viene a continuación, pues sus
compañeras eran mujeres insatisfechas, ella frecuentaba un gimnasio de
Ciempozuelos, localidad en la que vivía, donde era agasajada por fornidos
jóvenes -o no tan jóvenes- amigos suyos del gimnasio, fiesteros y la mayoría
solteros. Sus compañeras habían visto sus fotos rodeada de ese tipo de hombres
en las redes sociales, que ella pensaba restringir, que sin embargo dejaba
visibles por no machacar la mala relación con las arpías de su trabajo. Pero el
gimnasio era su bálsamo de alegría, el culmen del coqueteo, donde se le abrían
siempre posibilidades de sexo ocasional, de corto plazo o incluso que surgiese
alguna relación.
¿Cómo era posible, si ella estaba
casada y con hijos? Ahí está el logro de ella que tanto admiró a Heliodoro:
tenía un pacto hecho con su marido, más o menos tácito, que era seguir juntos,
dando la imagen de matrimonio estable, no desestructurando la familia, sino
buscando la manera de cada uno tener vida privada sin que se enterase nadie. No
hubo apenas amargura ni drama, puesto que ella y él siempre serían amigos. “Yo
aún me acuesto con mi marido a veces”, explicaba ella. Al marido le gustaba más
montar en bicicleta con sus amigos los fines de semana, mientras ella se
quedaba soñolienta con los niños el sábado o el domingo por la mañana,
recuperándose de las salidas nocturnas. También llegaban a organizarse las
vacaciones de verano por separado, quedándose con los niños una temporada uno y
la otra el otro.
Volvemos, tras toda esta larga y
elogiosa etopeya de la Sátira, a la experiencia que le saldó el contacto
-telefónico y apenas presencial- de ésta a Heliodoro, en la que no nos
extenderemos dada la parquedad de datos que mi amigo me envió.
Así, ocurrió simplemente que un
día concretaron verse a una hora cómoda para ella, después del trabajo pero
antes de la comida, pues ese día a su marido le tocaba recoger a los niños. Y
el lugar era en un pesaroso centro comercial apartado de todo, pero de camino a
Ciempozuelos, cuyo nombre era algo como Nassico o Nassica. Y era pesaroso para
Heliodoro pues ya había estado allí en el pasado, llevando a los niños de otra
mujer a celebrar un cumpleaños. Detestaba ese centro comercial como ningún
otro.
La Sátira estaba hermosa, había
que reconocerlo. Un vestido corto, generosamente escotado, sus rizos negros
cayendo a un lado… Sus buenas piernas compensaban el pequeño vientre abultado y
las mejillas que estaban mejor tapadas con la mascarilla. Pero nada compensaba
haber tenido que desplazarse hasta allí, gastando tiempo, dinero en comida mala
y combustible, por creerse los dos una mentira, cada uno la suya:
Ella: que podía tener un amigo “intelectual”,
que podía hablar con él y sentirse a gusto sin ser juzgada al contarle sus
aventuras e inquietudes amorosas.
Él: que podía tener alguna
posibilidad de coito con una mujer que se acostaba fácilmente con hombres diez
veces más fuertes, más guapos y más astutos que él.
Se sintió torpe y totalmente
fuera de lugar. Hubo un contacto fortuito con su mano o su brazo. La piel de
ella parecía de plástico frío. Como siempre, tenía que estropeársela con un
tatuaje, con una estupidez marcada en la muñeca, con una autolesión o lesión
consentida en su piel sana y bonita. A todas las mujeres con piel sana y bonita
les encanta desvirtuársela, profanársela, arruinársela inyectándose tinta para
siempre. Heliodoro sabía que sus posibilidades con mujeres con tatuajes, por
pequeños que fueran, eran prácticamente nulas. La experiencia se lo había
demostrado.
Ella dijo, además, dos cosas que no
cabían en el código deontológico heliodorense, de las cuales la primera era que,
cuando hablaron de las oportunidades de encontrar sexo o cariño, ella decía:
-Yo tengo mi público…
Y lo decía con un tono de voz que
pretendía teñir de modestia esas palabras, pero esas palabras nunca, jamás, las
podría decir Heliodoro. Era como decirle a alguien sin piernas que tenía
piernas. Aunque él podría decir que también tenía “su público”: viejas,
divorciadas con niños feas y gordas, locas… Eso no podía considerarse un “público”.
Además, detestaba esa palabra. Parecía de salir a un escenario a exhibirse.
Pensó en la aquella película de dibujos de humor cruel, “South Park”, en donde
una parodiada Winona Rider salía a un escenario a hacer el “show de las pelotas
de ping-pong”, tan casto como ridículo, ante unos marines norteamericanos
boquiabiertos.
Esto de tener pretendientes,
desde amiguetes del gimnasio hasta seguidores de Instagram, era la cruda
realidad del contraste entre el mundo de las mujeres y el de los hombres. Nada
nuevo, en realidad. Pero, para la desgracia de Heliodoro, lo que necesitaba
encontrar en una mujer era una modestia auténtica o bien una cierta igualdad de
condiciones: que una mujer lo suficientemente guapa e interesante tuviera tan
pocas posibilidades como él. Ahí estaba el difícil equilibrio de las cualidades
de una mujer, el que tenía que haber entre su hermosura y entre sus aduladores.
La visión del mundo de una mujer adulada, a la que se le abren puertas, se le
tienden alfombras a los pies, se le regalan miradas y sonrisas, no es la misma
que la que podía tener un hombre normal, un simple hombre. No era algo que se
pudiera cambiar con debates de género, ni con comportamientos hostiles. Eso está
tan arraigado como la temperatura de nuestra sangre o que respiremos oxígeno.
No va a cambiar por nada del mundo.
La otra cosa era un aparentemente
inocente requisito para verse un día:
-Y te vienes con mi amiga a tomar
“cerves”, bien vestido, y te contamos nuestras historias, que te vas a reír…
No era la primera vez ni sería la
última que ella dejaba caer lo de “bien vestido”. Heliodoro no podía entender
por qué eso tenía que ser importante. Es decir, lo entendía, pero habría
preferido no entenderlo, porque, en su razonamiento, valía más lo que se pusiera
una persona encima que la persona en sí. Él no se imaginaba valorando a una
mujer por su vestido. Ya podría ir andrajosa o envuelta en sedas, que lo que
importaba era el cuerpo y la mente. Una mona podía vestirse de seda también, lo
que no negaría su naturaleza de chillar y comer plátanos o cacahuetes. Pero a
las mujeres les importaba que los hombres fuesen bien vestidos, aunque fueran micos.
A una gran mayoría de mujeres les importaba qué pensarían los demás de ellas si
fueran con alguien no muy bien vestido, porque para ellas una compañía masculina
era parte de su vestido. No se podía ser mayor en frivolidad. Un hombre es un
complemento y tiene que ir bien vestido para que no decaiga la reputación de la
mujer a la que acompaña.
La Sátira era un fraude. Otro
desengaño. Otra más como todas aquellas que utilizan a Heliodoro para hablarle
del hombre con el que se acuestan, pues eso es precisamente lo que quería ella.
Bastante tiempo después, en invierno,
Heliodoro se desplazaría hasta Alcalá de Henares para conocer a una mujer de
una aplicación de citas, que apareció súbitamente y dando muestras de
amabilidad. Primero pidió una videollamada, lo cual descolocó a Heliodoro, ya
que tan pronto era amable como desconfiada. Fueron muchas las decepciones, pues
tuvo que desplazarse él hasta su barrio, no era deportista ni montañera (ella reconoció
que las fotos “eran de postureo”) y, como ya le había sucedido antaño, se halló
acompañándola a un centro comercial a recoger un abrigo que había comprado por
internet y a devolver unas botas que había comprado días antes.
Heliodoro iba lo mejor vestido
posible, dadas las pocas cosas que tenía, y que además no se había comprado él,
sino que le habían sido dadas por sus padres. No se amedrentó para decirlo.
Prefería que esa mujer le conociera desde el principio.
-Entonces, a ver -decía ella-,
¿en qué te has gastado dinero últimamente?
Tuvo paciencia, por una parte, y
curiosidad por otra, para seguir mostrándose ante ella, que indagaba
constantemente en cosas que sin duda eran de su interés y para su beneficio.
Heliodoro pensó y tuvo que sacar
el móvil para ver los últimos movimientos en su cuenta.
-Pues mira, lo último que compré,
quitando todo lo que sea comida y recibos de la casa, fue un hormiguero de
metacrilato.
-¿Qué?
Le tuvo que explicar su afición
por las hormigas y la compra de un primer hormiguero con una colonia de Lasius
niger y su posterior construcción de otro con una colonia de Messor
barbarus. Pero a ella no le interesaba la mirmecología.
Le salvó que también se hubiera
gastado dinero en el dentista, pues al fin y al cabo los dientes son algo que
también contribuye al aspecto externo. Pero era una mujer más de las del tipo
de querer vestirse bien, incluso abarcando a su complemento masculino con quien
pudieran verla.
Tras muchos interrogatorios en
los que ella pretendía asegurarse de la validez de él, aun saliendo la
resolución negativa, quiso la fortuna favorecer esta vez al erotómano
Heliodoro, que disfrutó brevemente de un grato pasaje.
Hacía frío, volvían al coche de
él tras aparcar el de ella en su garaje. Tenían el mismo modelo de coche,
solamente que azul el de ella y blanco el de él. Ella quiso acompañarle hasta
su coche y verlo. Él dijo que hacía mucho frío y que por qué no subían a su
casa, a lo que ella le contestó que no subía a nadie a su casa el primer día, pero
que entraran en su coche para despedirse “más despacio”. Heliodoro abrió la
puerta del conductor y ella dijo que ahí no, que mejor atrás.
Era una mujer curiosa, a fin de
cuentas. Tenía el pelo corto, con la nuca rapada. Era raro al tacto, como si
faltara algo, sin poder entrelazar los dedos con el pelo, sino con el contacto
directo de la piel cálida con su fino tapiz de pelo corto. Movía con habilidad
los asientos para hacer hueco, pues conocía perfectamente ese modelo de coche
al tener el mismo. Se zafó de sus duras medias hasta la cintura. A Heliodoro le
sentó como un trago de agua fresca todo aquello, sobre todo la suavidad y
blandura de sus pechos, sin contar la sorpresa y la aventura de hacerlo en el
coche, con algunos peatones pasando justo al lado, por la acera, y sin ser
vistos gracias a la poca luz y a que el calor de los cuerpos y el frío helado
de la calle causaran que se empañasen los cristales.
Por ese peinado, Juan Estacas y
Heliodoro convinieron llamarla “la Pelona”, con quien nunca más volvería a
hablar. Después de aquello, le dejó un mensaje de audio donde decía que le
había gustado lo suficiente para aquello, pero no para una pareja como quería
ella.
Pasó mucho tiempo, una vez más,
sin nuevas tentaciones. Heliodoro, cómo no, volvería a retomar el contacto con
Teresa López de Haro, siempre paciente, siempre alimentada por la esperanza de
volver con él, de vivir con él, de tenerle como compañero y de ser su
compañera. En sus fructíferas conversaciones, ocurrió que quedó momentáneamente
atrás la erotomanía o satiromanía heliodorense y disfrutó con algo que debía
gustarle y olvidaba, el conocimiento.
Mientras hablaba con ella de historia,
de arte, de lingüística, cayó en la cuenta de que se sentía bien, de que se sentía
vivo y de que no deseaba mujeres en ese momento. Sintió que iría al trabajo al
día siguiente, con tanto conocimiento fresco, mejor dispuesto, como más seguro
y con más apego a su propia vida, que era precisamente debido a darse a conocer
y ser reconocido como un buen erudito, como un historiador, como un filólogo,
como un filósofo, como alguien que alberga una gran riqueza dentro que amplía
los límites del mundo visible y sensible y que, quizá, pudiera transmitirlo a
los demás.
Se percató, entonces, del símil
que buscaba para expresar aquello: se sentía “bien vestido”. Se rio él solo
ante el contraste entre la manera de vestirse bien que le exigían las mujeres y
la manera de vestirse bien que concebía él. No podía haber un abismo más
grande. No podía haber mayor distancia entre una Sátira o una Pelona y él,
entre una persona que iba a centros comerciales y otra que estudiaba, que
estudiaba de verdad, aprendiendo y construyendo. Su vestido era saber, pues su
manera de resplandecer y sentir elegancia ante los demás era ésa, salir con
conocimientos frescos. Augusto Herrero y Teresa eran los únicos de su círculo
que podían entenderlo.
Pese a este orgullo de cuestionable
motivación, lamentó la dificultad de estar en un mundo que no era el suyo, que
no podía satisfacerle. Tan importante como aprender era retozar con una chica
en el asiento de atrás del coche (recordó la canción del Cadillac de Loquillo,
cambiando “L. A.” por “Alcalá”), y también lo era mantener vivas amistades que
alimentasen su conocimiento, como Teresa, incompatible con su solitario afán de
nuevas mujeres y aventuras eróticas. Quedaban, mientras estuviera Teresa, en su
imaginación y en sus escritos, aunque lo que se imaginase y escribiese nunca
sería comparable a vivir y, de hecho, sin vivir no se puede escribir. Como
decía Lope de Vega:
¿Que no escriba decís, o que no
viva?
Haced vos con mi amor que yo no
sienta,
que yo haré con mi pluma que no
escriba.
***
8
Sin salir de su laberinto,
Heliodoro le daba vueltas a este poema de Rosalía de Castro:
La culpada calló, mas habló el crimen...
Murió el anciano, y ella, la
insensata,
siguió quemando incienso en su
locura,
de la torpeza ante las negras
aras,
hasta rodar en el profundo
abismo,
fiel a su mal, de su dolor
esclava.
¡Ah! Cuando amaba el bien, ¿cómo así pudo
hacer traición a su virtud sin
mancha,
malgastar las riquezas de su
espíritu,
vender su cuerpo, condenar su
alma?
Es que en medio del vaso corrompido
donde su sed ardiente se apagaba,
de un amor inmortal los leves
átomos,
sin mancharse, en la atmósfera
flotaban.
Se sentía igual, como si
estuviera sometido a juicio (“La culpada calló…”), con algo muerto dentro y
pretendiendo seguir honrándolo, fiel a un mal y esclavo del dolor, sin saber
cómo había llegado a esa situación cuando de joven se sentía puro en sus
sentimientos. Apagar la sed en un vaso corrompido oscilaba para él en la
polisemia: ¿se apagaba la sed con Teresa o se apagaba con las relaciones
infructuosas, efímeras, que sabía que acabarían pronto al empezarlas? Pero esos
átomos “flotaban en la atmósfera sin mancharse de un amor inmortal”. Curiosa
palabra “mancharse” asociada a “amor inmortal”. Hay una derivación de la
palabra “mancha”, citada en la estrofa anterior, “virtud sin mancha”, que se
usa en su sentido recto. Los leves átomos que sacian la sed (leves, como “La
insoportable levedad del ser” de Kundera), átomos del fluido corrompido del
vaso, flotan sin mancharse o teñirse de un amor calificado como inmortal, que
debería ser el más puro. Se repelen los componentes de una satisfacción que
sacia mediante algo corrupto con la sustancia incorrupta del amor inmortal. Parecía una paradoja.
A pesar de ese vaso corrompido
que contenía agua que apagaba la sed, flotaban los átomos de un amor inmortal,
puro, que rodean ese espacio y tiempo de la poeta saciando su sed a la par que traicionando
su virtud.
No salía de su turbación por
haberse dejado arrastrar una vez más por Teresa. Sin amarla, al menos no como
ella quería bajo el dictado de la razón, volvió con ella, fingiendo rehacer el
proyecto deseado por ella y rechazado por él desde el principio. Volvía
sabiendo que pronto iba a terminar otra vez, en el eterno ciclo de juntarse y
separarse.
No quería comprender lo que decía
Rosalía de Castro: aunque se entregase a mujeres con las que malgastase las
riquezas de su espíritu, vendiera su cuerpo y condenase su alma, saciándose en
un vaso corrompido, siempre brillarían por encima los átomos de un amor inmortal,
el suyo, al que Neruda se refería con estar “todas las cosas llenas de su alma”.
Ese amor inmortal no es para nadie, es un amor a la vida.
Una tarde llamó a Augusto
Herrero, su amigo filósofo, muy carente de tiempo libre por sus trabajos y obligaciones
como padre y marido. Éste le pidió hablar por la noche. Allí en su ciudad entre
Madrid y Guadalajara, en un piso bajo que disponía de un pequeño patio al aire
libre, una vez que se acostaron los niños, salió con el teléfono, su pipa y
tabaco, whisky y vaso con hielos. Adecuó el volumen del teléfono para no
molestar aunque pusiera el manos libres. Augusto telefoneó a Helidoro.
-Hola, amigo, ¿cómo estás? -dijo
con su amable voz, dulce como la de Néstor en la Ilíada, además de madura,
sensata, bien modulada.
-Hola, no me encuentro bien. He
visto a Teresa este fin de semana, ayer y hoy, lo que le ha traído una momentánea
alegría (como sabes, la había dejado antes de irme a Polonia), y yo fugazmente
en el presente también he estado relativamente bien. En el sexo no, no me
estimulaba; tuve que obligarme a terminar, pero no dije nada. Y tras
complacerla con regalos, comida, detalles varios, ahora, cuando se ha ido, me
siento totalmente desvalido. Casi me cuesta mantener abiertos los ojos. Quiero
dormir y no levantarme.
Augusto escuchaba mientras iba cebando
la pipa con tabaco.
-No sé para qué vivo -continuó
Heliodoro.- No sé qué me conduce a querer complacerla y compensarla el mal que
le hago para saber que le haré más mal, porque tengo la certeza de que pronto
querré decirle que no quiero verla, o intentaré conocer a otras mujeres, o explotaré
cuando me presione para que le diga a mis padres que estoy con ella. Tengo que
ocultársela a todos. Tengo que mentir a todos.
Es horrible vivir así. Ella sabe
apreciar el conocimiento y el arte, sabe qué me gusta, se sabe mis recuerdos...
Pero no quiero vivir con ella, no quiero atarme, no quiero condenarme a una
vida sin más alicientes que su rutina.
Augusto Herrero asentía pacientemente,
prendiendo fuego a la pipa y dándole caladas. Se encendieron las brasas en la
oscuridad de la noche. Brotó humo.
Continuó Heliodoro en este
diálogo que tenía pinta de espaciarse en largos turnos de habla:
-No encuentro alicientes por mi
cuenta que no sean igual de adictivos: veo el catálogo de mujeres de las
aplicaciones de citas y veo que me muero de hambre, que quiero probar una y
otra y otra, pero sé que me mueve el cuerpo y no el espíritu. Muy pocas de esas
mujeres pueden aportarme algo al espíritu (no hablo de las idóneas afinidades
culturales, sino simplemente de descubrir una personalidad atractiva), y no
creo que pudiera profundizar mucho. La vida de contentar al cuerpo donjuanando
mujeres es pura supervivencia, y noto que es la prioridad, pero ¿no se pasarán
los años igual de lastimeramente que si estoy en una relación estéril, como la
de ahora? Sospecho que una relación estéril es igual de mala que muchas
relaciones estériles, que a lo mejor no son tantas, pues pasan bastantes meses
desde que conozco a una hasta la siguiente.
»No puedo estudiar, no puedo ni siquiera leer. No me
concentro. No sé dónde está esa fuerza vital que tenía de joven para hacer
cualquier cosa. Leía, escribía, dibujaba, hacía ejercicio. Ahora sólo miro
páginas de citas y escribo mensajes de whatsapp a la gente. Se me van las
horas, se me van los días.
»A ti he podido contártelo. Pero el mayor sueño me
entra cuando pienso en cómo explicárselo a otras personas. Sólo de pensarlo se
me diluyen las palabras y se me cierran los ojos, arrastrado por el sueño, por
un sueño que es desgana de todo.
Se hizo el silencio. Le tocaba a
Augusto. Vertió un poco de whisky en el vaso y le dio un sorbo.
-Caro amigo, no hay nada que
perdonar. En todo caso tú a mí pues ando, en general, un tanto ausente. Lamento
que te encuentres así. Te voy a formular una pregunta algo personal, ¿crees que
has amado a alguien, hasta el punto de perderte a ti mismo en tu vida?
Fue muy hábil al despachar su
turno así, sorteando la responsabilidad de argumentar otro largo monólogo mediante
una pregunta.
-Buena pregunta -respondió
Heliodoro-, creo que solamente de adolescente, bajo un impuso juvenil. Las
frustraciones que me llevaba de los infructuosos deseos me llevaron a lo que
soy.
-No te hablo de banales impulsos
pubescentes -matizó Augusto-, ni de fogosos deseos carnales, tampoco de
tratarlo como una molesta e irracional pasión transitoria, sino de amar
profundamente a una persona hasta el punto de regalarle tu propia vida si es
necesario, con todo lo que implica, con plena madurez y consciencia.
-Creo que no -concluyó Heliodoro-,
y no sé si me labro el desprecio de muchos por ello. Nunca he visto claramente
que tal cosa merezca la pena. No, no he amado así nunca. ¿Estoy enfermo o soy
anormal? ¿O lo habré olvidado? ¿Cómo era yo antes? No lo sé.
Brilló de nuevo la brasa de la
pipa en la penumbra.
-No creo que seas un enfermo, ni
mucho menos -le tranquilizó Augusto.- Y esas sensaciones tampoco se olvidan, se
mantienen relativamente frescas a lo largo de nuestra vida. Pero, es posible
que algún día lo comprendamos. Amar desinteresadamente nos hace menos
chovinistas de nosotros mismos y nos conecta con lo mejor de un mundo que ya de
por sí es extremadamente hostil.
-Cierto, debe de ser la clave
-afirmó Heliodoro.- Cuando tengo problemas, prefiero hablar con un filósofo que
con un psicólogo. Lo que me gustaría en eso de amar (sólo la palabra ya me
chirría; es una de esas palabras que usan llenándolas de pompa, como
"libertad" o "justicia"...) es que pudiera darse
naturalmente, sin necesidad del empuje de la razón. Para amar a alguien tengo
que autoconvencerme, forzándome, usando razones que podría negar con otras
razones, por lo que no me parece una estructura sólida para construir. Pienso
ahora en esto de la construcción, en la "opus" magna que decían los
masones que debemos hacer, basada en fuerza, belleza y sabiduría. Primero
decían el rasgo de la fuerza, que entiendo que es lo más sólido. ¿Cómo se
obtiene? Decía Jorge Manrique que su "castillo de amor" era una
fortaleza imbatible, "el muro tiene de amor, las almenas de
lealtad...", ¿cómo la ha construido? Tú también tienes un viejo castillo
que tampoco ha caído nunca. Espera, voy a buscar el poema… Lo localizo
enseguida.
»Aquí está. No sé cómo se puede volcar tanta razón en
el sentimiento, pero Manrique lo hacía la estrofa que te quería leer:
[...] de una fe firme la puente
razón que nunca consiente
-¿Me disculpas un momento? Yo
también voy a buscar libros y a coger la Tablet... Un momento, no te vayas.
Con su paso lento y oscilando su
ancha espalda platónica, Augusto Herrero entró en casa sin hacer ruido y volvió en
unos instantes con las cosas que había dicho. Tras buscar algo en el navegador
del dispositivo y hojear uno de los libros, continuó:
-Los racionalistas de toda índole
tropezaban a su vez con uno de los más brillantes fundadores del pensamiento
ilustrado cuando sostenía que, "La razón es y sólo debe ser esclava de las
pasiones y no puede aspirar a ninguna otra función que la de servir y obedecerlas"
(David Hume) -Augusto hablaba mientras pensaba, como Unamuno, lenta y
pausadamente, a veces dejando largos pesados segundos de silencio entre una
oración y otra. -Los castillos de la razón son ridículas fortalezas comparados
con los del amor, como sostiene Manrique (gracias por el estupendo poema). El
más brillante dialéctico altomedieval, Pedro Abelardo, a pesar de su férrea
concentración para el estudio y su celebrada voluntad para la continencia, cayó
perdidamente enamorado de la joven Eloísa, con la se escapó tras embarazarla,
pagando un alto precio por su pasión: fue castrado por el tío de su amada
mientras dormía (como narra dolorosamente en su Historia calamitatum).
Quizá sea en buena medida eso, las razones construyen débiles defensas
argumentativas frente a esa simbólica o real "castración" que
conlleva el enamoramiento. La pérdida de nosotros mismos, el autocontrol viril,
la fortaleza masónica que mencionabas.
»Pero amar quizá sea continuar hablando de otra
manera, con un lenguaje diferente, extraño, pero a la par universal, que no
necesita ni traductores ni intérpretes. Un lenguaje anterior a cualquier
religión, un lenguaje animal (en el buen sentido de la palabra). De ahí la
paradójica sentencia de un brillante matemático y físico que era Pascal cuando
redunda en lo mismo: "El corazón tiene razones que la razón no
entiende". Todo esto, querido amigo, también me sorprende, pero no es
incompatible, quizá nos haga más humildes y tolerantes al conocer nuestra
debilidad, o quizá nuestra verdadera fortaleza.
»Fíjate, Heliodoro: los japoneses han inventado la
mujer perfecta, una sensual muñeca muda con un tacto agradable y terso, y una
vagina desmontable; con un rostro juvenil para que transmita ingenuidad y sea
el menos costoso espejo de todos nuestros deseos y perversiones tras salir del
trabajo. Algunos incluso las llevan a restaurantes y las muestran públicamente
en sus vacaciones. Es el precio que hay que pagar por la racionalidad o el amor
celestial a un Ser inmaterial: filósofos y santos de todas las épocas preferían
el onanismo o la autoflagelación antes que renunciar a sus inmaculados amores.
Ahora ya disponen de seductoras muñecas de silicona. ¿Vamos hacia eso? ¿Será el
precio que pagaremos finalmente, cenar y follar con un maniquí o una replicante
autómata para conservar nuestras castillos de naipes en el aire de la
racionalidad pura y nuestro egocentrismo? ¿Y el amor...?
Por fin. Se sirvió otro whisky y
volvió a encender la pipa, que se había apagado. Heliodoro, por su parte, había
anotado algunas palabras en un cuaderno mientras Augusto hablaba.
-Bueno, tu réplica ha sido densa
y elaborada -contestó Heliodoro-, y la tengo que segmentar en sus respectivas
incógnitas. La primera es que la castración de Abelardo no fue autoinducida,
sino ajena a su voluntad, causada por un suegro vengativo y sanguinario. Sufrió
las consecuencias de un entorno social hostil, pero no por sí mismo. No me
parece que se hubiera autocontrolado, sino que vivió por y para su pasión
amorosa, que es lo que creo correcto. Si estuviéramos en su lugar y supiéramos
lo que nos esperaba, ¿lo habríamos hecho igualmente? Yo creo que sí, y eso es
el amor.
»Lo del lenguaje ignoto que no admite traductores (ni
transductores) me parece acertado, salvo por el hecho de que estemos hablando
de ello ahora. Dado que cada uno, en su fuero interno, lee y comprende el amor
como una lengua única e intraducible, ¿no estamos perdiendo el tiempo hablando
de ello, pues ninguna fuente externa nos hará comprender el calvario por el que
pasamos? Eso enlaza con la frase de Pascal. No sé a quién escuché hablar
también de qué significa "pensar con el corazón". No era simplemente
instinto ni pasiones, sino algo que tenía que ver con la identidad de
cada uno.
»La parte final de los japoneses y las muñecas me
descuadra bastante. Ahí nos salimos totalmente del dilema o lucha épica entre
el amor bajo la tutela de la razón o el amor sin ella, entre afecto puro y
entre deseo efímero. Amar un muñeco de silicona no puede ni siquiera encajar en
la definición de amor que buscamos. Sería como saciar el hambre con la
ingestión de nieve o de alguna sustancia no alimenticia. El deseo que a mí me
atraviesa a ratos, el de comenzar cada poco una relación nueva, tiene un rasgo
importante y es que al fin y al cabo son personas, con sus vivencias, su
personalidad, su visión del mundo, que siempre aporta algo. Como los libros que
decía el Lazarillo, que no hay libro por malo que sea que no nos enseñe algo.
»Pero eso tampoco sería el amor que tú conoces y que
yo no. La fijación en una sola persona ya conocida sabiendo que puede haber
otra mejor, y desechando la opción de buscarla, es la incógnita que no sé
despejar, salvo por el triste hecho de que creo que tampoco la encontraría por
mucho que la buscase.
»Por último, se me escapa la lógica de cuando hablas
de amar a un ser inmaterial, justo después de hablar de amar a lo más material
que existe, las muñecas de silicona. Yo jamás entenderé amar a un ser (o Ser)
inmaterial, pues sin materia no hay nada. Habrá un vínculo entre Eros y Psique,
pero Eros siempre ha tendido a lo corpóreo y sin cuerpo o una esperanza de
cuerpo no hay nada. Salinas tenía un fabuloso poema sobre esto, que he buscado
mientras hablabas y cuya primera parte te leo a continuación.
(Pedro Salinas, Razón de amor)
¿No lo oyes? Sobre el mundo,
de vendaval, a brisas o a
suspiro,
tan poderosamente subterránea
que parece temblor, calor de
tierra,
sin cesar, en su angustia
desolada,
vuela o se arrastra el ansia de
ser cuerpo.
de forma corporal, a un mismo
anhelo:
evadidas por fin del desolado
Los espacios vacíos, el gran
aire,
esperan siempre, por dejar de
serlo,
bultos que los ocupen. Horizontes
vigilan avizores, en los mares,
con su gran tonelaje y con su
música
alguna parte del vacío inmenso
que el aire es fatalmente;
tienen el aire lleno de memorias.
Querer vivir es anhelar la carne,
donde se vive y por la que se
muere.
Se busca oscuramente sin saberlo
un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo.
Acabó el turno de Heliodoro
Peces. Le tocaba a Augusto.
-Excelente poema del maestro
Salinas, que ya tuviste a bien dármelo a conocer en otra ocasión. Y también
estupenda tu argumentación. Trato de aclararme, no obstante. Con las citas y
experiencias de Pascal, Hume y Abelardo intentaba ofrecer contraejemplos de
escrupulosos amantes del conocimiento puro y racional que acabaron subyugados
por el irrefrenable poder de las pasiones, entre las que cabe situar con
preeminencia el amor, humillando humildemente el tribunal de sus portentosas
razones. Nadie escapa a esto, es inútil oponer resistencia cuando sucede. Tú lo
entenderás cuando te suceda, y no necesitarás traductores ni transductores. Es
un lenguaje universal más poderoso que el de la propia razón: comprender las
formas válidas de los silogismos aristotélicos o demostrar el teorema de
Pitágoras en el espacio euclídeo partiendo de sus axiomas requiere de una
paciente instrucción, pero hasta el más humilde analfabeto puede entender, sin
maestros, qué significa amar y el amor.
»Elegir a un Ser inmaterial (Orígenes a diferencia de
Pedro Abelardo se automutiló frente a la tentación de lo carnal) o una muñeca
de silicona suponen dos extremos que precisamente subrayan la necesaria
interdependencia entre Eros y Psique (como bien comprendió Freud), entre lo
somático y lo espiritual, pues son formas de egotismo hipertrofiado, es decir,
la proyección en unos seres no humanos, superhumanos e infrahumanos, de todos
nuestros anhelos, esperanzas y deseos no satisfechos con personas de carne,
hueso y seso. Incluso a Pigmalión le fue concedido vivificar al mármol de su
estatua Galatea, aunque no sabemos qué personalidad tendría más allá del cuerpo
de una diosa. El mismo Odiseo lloriqueó como un adolescente frente a la
inigualable Calipso, porque echaba en falta a su ya menopáusica y envejecida
Penélope, tras veinte años de aventuras. Eso es amor también. Buscar a la mujer
perfecta es un mito. Se ama a lo que ya se posee, como tú posees a tu Teresa.
Otra cosa son las infidelidades y la llamada de lo carnal, de las que Ulises
tampoco se alejaba. Nadie tiene mil vidas, querido amigo, y has de elegir a tu
Eloísa (espero que no tenga un tío vengativo...) y vivir lo mejor posible con
ella. Si no, te esperan las muñecas "japonesas" de Tínder que no te
saciarán por mucho que te enseñen. O puede que sí, no estoy seguro.
Lo que más le gustaba a Heliodoro
de los discursos de Augusto eran su humildad e imparcialidad, aunque abogase
por la monogamia.
-Augusto, cada vez que me hablas
m haces un regalo, un regalo fantástico que me hace desentrañar tus códigos y a
la vez desentrañarme a mí. Pienso que pensar (valga el políptoton) en lo que me
sucede y, a la vez, ahondando en los enigmas de toda la historia de toda la
humanidad es un reto fabuloso, uno de los incentivos apagados y olvidados que
me deberían hacer vivir, aparte de la querencia a prenderme con el fuego eterno
del templo del Erotismo (mi templo), con las pasiones somáticas (me ha gustado
esa alternativa a la palabra "corpóreo", pues lo griego estaba antes
que lo latino) que me ayudan a vivir, pero infructuosamente, pues tal llama, la
del espíritu, he de volver a prenderla constantemente.
»Veo que hay en mí (perdón por el egotismo,
otra buena palabra, pues en desvelar mi lenguaje desvelo el lenguaje del mundo)
una llama doble que no es la de Octavio Paz, sino una roja y una azul, como la
cruz de la orden Trinitaria, y es la azul, la que tú me das, la que está haciéndome
vivir ahora. Una se cruza con la otra, como en el pecho de Fray Hortensio
Paravicino; de ahondar en las pasiones brota también la
"Intelijencia" de Juan Ramón Jiménez, la que "da el nombre
exacto de las cosas". Cuando se agitan los conocimientos como las nieves
de unas montañas adonde nadie más ha llegado, donde uno se encuentra solo y
divisando el mundo, como en aquel sueño de Escipión que relataba Cicerón, como
en el de Polífilo, parece que hay más maneras de vivir más allá del amor a una
persona o a muchas, a una mujer que nos acompaña o nos persigue o a mujeres que
se desvanecen.
»Me has hecho vislumbrar que ocasionalmente se puede
vivir con estos estímulos, que quizá son mi objeto amoroso: la lengua, la
literatura, la filosofía... Pero me conozco, al igual que conozco la
mutabilidad del mundo, y nada es permanente. Sobrevendrán las mujeres de
piedra, de cera, de silicona, la Teresa del laberinto dantesco y, sobre todo,
la soledad.
Se despidieron, tras la espaciada
y erudita conversación que duró una hora. Heliodoro se sintió restablecido gracias
al bullicio de datos históricos, filosóficos y literarios que le rondaban, pero
no por las razones que Augusto le había dado para seguir con Teresa. El amor de
Ulises por la vieja Penélope era algo auténtico que se había forjado intensamente
en la juventud. Ulises quería volver con ella de verdad, quería verla después
de tanto viaje. Heliodoro estaba cansado de Teresa.
***
9.
Pasaron meses, largos y variados, a veces tediosos, a veces amables. Había llegado la primavera. Era 21 de marzo de 2023. ¡Cómo pasaba el tiempo de deprisa! Los plátanos tenían sus ramas repletas de gordos brotes verde vivo que pronto se convertirían en grandes hojas, listas para ser devoradas por el oidio o ceniza, para agostarse en verano, para finalmente caer macilentas, enfermas o muertas. Todo pasaba tan deprisa que Heliodoro veía el proceso completo: las flores amarillas en espléndidos racimos en los solares, entre los adoquines, en las medianas de las carreteras serían arrasadas por los jardineros con desbrozadoras; algunas, las que sobreviviesen, llevarían a cabo su función de anemófilas y se convertirían en pequeños pompones blancos, para luego morir. En los parques, gran parte del suelo donde picoteaban los pájaros estaba siendo condenado por los supuestos arreglos del PP para ganar las elecciones, construyendo multitud de tramos de aceras, con feos bordes de cemento, donde ya había cómodos caminos o nada que estorbase. Los olmos, en plena floración, repletos de sus semillitas verdes, serían podados ostentosamente, impidiendo anidar a los pájaros, al no haber ramas finas. Y luego también enfermarían ellos solos. Toda fuerza natural sería truncada por la estupidez sociopolítica humana que arrasa con todo. De lo que sobreviviese, la propia naturaleza sería quien lo hiciese desfallecer, "por no hacer mudanza en su costumbre", que diría Garcilaso.
Si juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.
Y eso diría Manrique, al caso que nos atañe.
Iba a ser la primavera más triste. Como los versos más tristes de la noche de Neruda. Una belleza efímera y absurda, que se exhibe con un esplendor sin ganas, que promueve su célebre astenia, dolorosamente bella, como un planto o una elegía (A las aladas almas de las rosas / del almendro de nata te requiero...), como la de Alberti en la Guerra Civil (¿Otra vez tú, la primavera?). El breve estallido de luz de un lejano espejo giratorio, que acabará parándose y acabará perdiéndose en la oscuridad.
Heliodoro Peces Burgos miraba el atardecer en el parque de Pradocorto desde la ventana, con sus ridículos cascos contra el ruido, con su bata vieja. La gata Lira se asomaba a su lado, compañera fiel. La única hembra que valía la pena.
No le apetecía pensar en ninguna. Habían pasado episodios humillantes y ridículos que le habían machacado la autoestima varias veces más: la Dolicocéfala, una mujer malformada y tullida, a la que intentó besar en un arrebato de embriaguez y desesperación, cuyo rechazo y odio revertido en él fueron una dolorosa experiencia de interés casi científico; la Cara de Asco, una mujer corpulenta, sin curvas femeninas, con prótesis dental, gesto facial de repugnancia constante, con una gorda verruga entre los pechos y mordaces críticas, prejuicios y ataques desde su atroz feminazismo, con quien Heliodoro se ayuntó sin entender cómo, pues los desprecios de ella eran constantes... Hubo más que no llegaron a nada, quedándose en conversaciones estériles con cortantes rechazos por parte de ellas. Heliodoro se preguntó para qué seguía intentándolo.
Mientras tanto, Teresa, rechazada a su vez por Heliodoro, estudiaba y estudiaba, con el tiempo que había comprado con un gran esfuerzo económico: una excedencia en su trabajo para poder presentarse a las oposiciones de profesora. Quería seguir los pasos de Heliodoro en la enseñanza, si bien esa profesión le había llamado a ella desde muy joven.
Teresa había asumido la última separación con su acostumbrada crisis emocional, aunque esa vez había sido más corta. Con mayor estoicismo y con la motivación de estudiar, que además le gustaba, consiguió recomponerse en buena medida. Su gata Ursa le daba cariño infinito, no como Lira, que la bufaba cada vez que la veía, a pesar de haber estado presente en su crianza desde su rescate. Gozaba con tanto conocimiento que estaba aprehendiendo con el temario de las oposiciones y con sus lecturas. Además, tenía un gorrión. No en una jaula, ni era nada suyo, pero a una pequeña terraza de su piso acudía a diario un gorrión al que ponía comida (alpiste, migas de pan integral, fruta, lechuga...) y que no despreciaba, sino que fielmente volvía día tras día. Aparte de sentir una comunión con la naturaleza, ella concebía aquel bello, sencillo, humilde y tierno pajarito como un símbolo de esperanza. Hasta Ursa lo miraba con devoción desde el interior de la casa. El día anterior, además, el 20 de marzo, había sido el Día Mundial del Gorrión.
Esa esperanza era algo de lo que carecía Heliodoro. Por eso la primavera se le antojaba tan triste. Su refugio estaba, irónicamente, en el trabajo. El mejor momento del día era cuando se ponía el sol, encendía la lámpara de su mesa, abría el ordenador portátil y se enfrascaba en la preparación de clases y de exámenes. Y así iban pasando los días y los meses.
(Continuará. O no.)